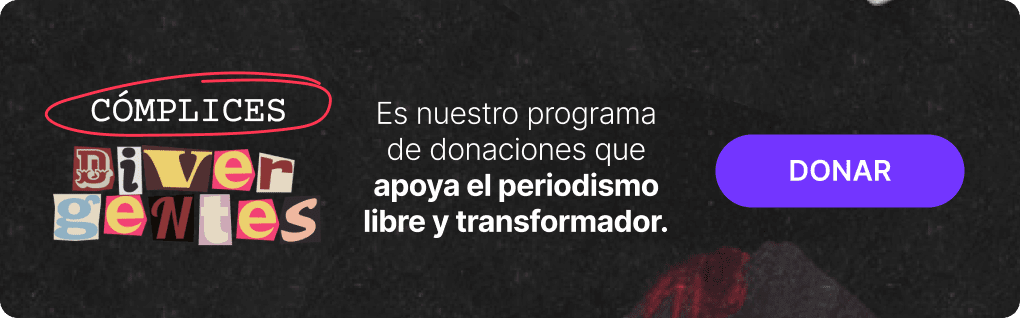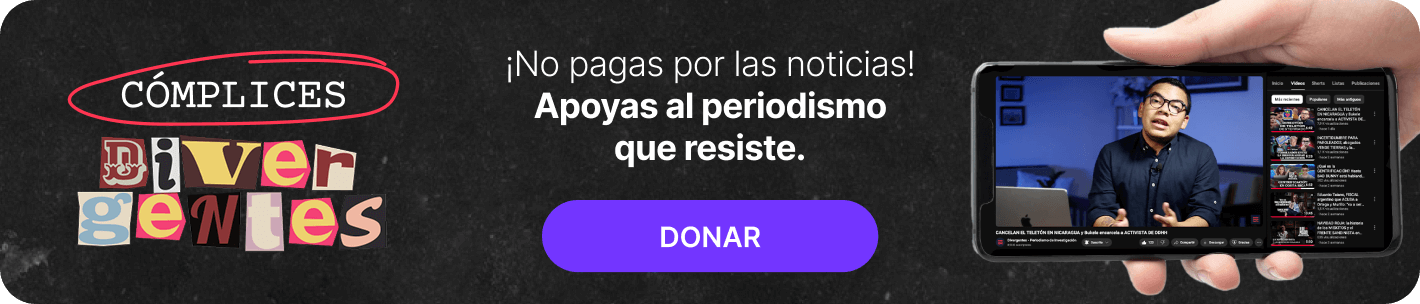Abrí unas bolsas más y encontré conchas, caracolitos, estrellas de mar, arena; en otra había piedras con formas geométricas, pentágonos, triángulos, corazones, algunas son muy suaves al tacto. Puras piedras y conchas que seleccioné de las costas en las playas que por años visité en mi país, Nicaragua. Me alegró tanto abrir esas bolsas ya polvosas y olvidadas porque desde que me mudé a este otro país mucho he intentado no entrar en el pasado, he querido tirar un portazo a aquello y celebrar las novedades… sin embargo, soy una persona que disfruta de las memorias, que doy valor a las hojas secas, al peine que tengo desde hace 30 años, a mis fotografías sin revelar atrapadas dentro de esos negativos alcanzados por la era digital, a los libros que leyeron mis hijos cuando eran pequeños, a las tazas viejas un poco manchadas ya, a mis casetes y cedés, y a muchas otras cosas inútiles para la vida práctica pero llenas de afecto para mi alma.
Hay cosas que jamás podré desempacar en este viaje, como las calles de Managua, esas rutas repetidas que tomaba para ir a yoga, hacer compras, llevar y traer a los chavalos, ir a la casa de mi mamá, ir al cine, hacer mandados. Hace un rato que visité mi ciudad sentí ese olor a monte quemado que rellena todo el aire, por kilómetros a la redonda. Ese olor es tan Managua y es tan propio de Nicaragua que, cuando lo aspiré, me dije: “ajá, ya llegué a donde pertenezco”. Solo ahí he sentido ese olor a quemado mezclado con el calor de más de 30 grados, 34 o 35, donde el agua del grifo siempre es tibia y el suelo también; un lugar en el que cuando empiezan las lluvias de mayo huele a tierra mojada, a selva, y donde si tenés suerte podés temblar con los rayos y truenos que parecen van a abrir el mundo en dos, mientras cae toditita la lluvia que guardan las nubes, saturando en pocos minutos los cauces y las calles, esas que no podré desempacar en San José.
Dejamos el país sin saber que no podríamos regresar como familia, –eso sucede a muchos paisanos últimamente–. Era un viaje de un mes y solo traíamos una maleta con ropa sport, mi cámara de fotos y las computadoras. Nuestra casa quedó con las camas listas para nuestro regreso, la refrigeradora con comida congelada, unos jamones españoles regalo de un gran amigo, dejamos notas con pendientes en el escritorio, ropa sin lavar, jabones a medio uso en las duchas, quedaron los cuadernos del cole de mi hija, quedaron las iguanas comiéndose mis plantas, las ardillas subiendo el cedro, los colibríes chupando de las flores moradas, palomas y guardabarrancos haciendo nido en cualquier lugar. Quedó Samantha enterrada en el patio, nuestra perrita de 13 años que acababa de morir. No sabíamos que jamás regresaríamos juntos a la casa.
Se siente verdaderamente feo irte del país por razones ajenas a la voluntad, se siente feo irte por razones políticas; es como si te arrebatan de las manos tu único plato de comida del día, como si te arrancan parte de tu corazón, como si se borrara el camino de regreso, es como querer tocar aquello que es tuyo pero está demasiado lejos. Pasé muchas horas viendo en la ventana la lluvia caer, lloré y mi estómago no digería. Quise alejarme de Nicaragua, quise no saber nada de allá, quise cerrar esa puerta, pero fue imposible.
Al mismo tiempo, muchas cosas iban pasando de este lado, establecernos, inscribir en un colegio a mi hija para que hiciera su último año, el trabajo de Fran, organizar los nuevos gastos. A la vez que empezábamos a traer algunas cosas de allá. Lo primero que rescaté fueron los discos duros con las quince mil o cien mil fotos digitales que tengo, también traje mi bowl tibetano, la taza negra y cafetera de Fran, algo de ropa y colchas. Poco a poco fuimos trayendo otras cosas que necesitábamos, platos, una cama, escritorio, mats de yoga, la olla para cocer frijoles, material para dibujar…
Al cabo de los meses y dada la incertidumbre en Nicaragua decidimos vender la casa –porque ni modo–. La habíamos construido a nuestro gusto y vivimos ahí por 15 años. Yo que no disfruto haciendo maletas de viaje me tocó cerrar una casa, pude regresar a vender decenas de cosas, regalar miles y empacar millones. Hasta cierto punto fue reconfortante soltar, regalar y vender. Por otro lado fue extenuante decidir qué era más importante para llevar con nosotros. De los cuartos de mis hijos conservé casi todas sus cosas, pensé que les tocaba a ellos decidir por ellas. En ese ejercicio fue que empaqué las conchas y piedras del mar, las que encontré caminando en la costa, eligiendo entre tantas, era una dedicación irrepetible. Las conservé.
Una vez hace años una amiga nos dijo: “una casa es solo una casa”, refiriéndose a que solo era un cascarón de cemento, pero para nosotros cuatro fue muy duro vender nuestra casa. Diego llegó de vacaciones, regresó a su universidad un jueves 9 de septiembre del 2021, al siguiente día salimos nosotros tres. Cuando le contamos a Diego por teléfono de la venta, casi nos cuelga, nos dijo: “no tengo nada más que hablar”.
Me preparé para dejar ir mi casa siguiendo los consejos de mi amiga Waleska: primero le agradecí los años vividos, recorrí en mi mente eventos, celebraciones, y cuando fui a entregarla también recorrí con mi mano las paredes, las besé, di las gracias en cada rincón e inhalé sus olores una vez más. Me parecía irreal verla vacía, limpia, como al inicio de todo, cuando llegamos a probar cada bujía instalada y a verla encendida, lista a albergarnos para siempre.
El segundo ejercicio fue imaginarme qué tipo de personas quería yo que la habitaran en el futuro; imaginé a una familia joven, con niños jugando, alegres, teniendo ilusiones y proyectos. Pienso que el poder de las energías invisibles que todo atan es poderoso, esa familia es la que ahora vive ahí, una pareja diez años menor que nosotros, con un niño, una niña y con una perrita de la misma raza de nuestra Sami. Entregué la casa, cada llave puesta en cada puerta, explicándoles los entuertos del inmueble. De bienvenida les puse la casa bonita, colgué en el árbol de aguacate un columpio, mandé a podar y fumigar el jardín y también limpié la casita de muñeca donde los últimos años fue mi sitio de meditación. Solamente me faltó entregar un juego de llaves de la entrada principal, que no encontré por ningún lado.
Antes que nosotros dejáramos el país, puedo mencionar algunas situaciones que se expresaron en nuestras vidas que me remiten a esa idea nebulosa del destino, que las cosas estaban supuestas a ocurrir. Por ejemplo, que algo nos impedía hacer cambios en la casa, teníamos que invertir en cosas menores pero no sentíamos el impulso de hacerlo, era como si algo nos dijera, “no lo hagan”. Otro hecho es que realicé una serie de fotografías de nosotros cuatro, replicando imágenes de la infancia en los mismos sitios de la casa donde habían sido tomadas, comparando el pasado con el presente. La última foto fue justo antes de llevar a Diego al aeropuerto. Estábamos los cuatro debajo de la pérgola en la terraza, abrazados, contentos. Siento que todo eso fue un cierre redondo, una despedida sin saberlo, de esa vida que teníamos ahí en esa casa llena de nuestra energía.
Falta agregar un detalle, el tatuaje que me hice en octubre del 2018 –el año que empezó a derrumbarse Nicaragua–, me hice en el hombro un colibrí. En ese momento razoné que si un día me iba del país, ahí en el hombro me estaría llevando mi patio entero, representado en la figura de ese pajarito de cinco centímetros. Mi patio de 500 metros cuadrados; ese pequeño trozo del planeta Tierra.
Todo eso me resulta cargado de simbolismo.
Regresando el relato a nuestras primeras semanas en San José, a pesar de sentirnos en shock con la situación, también nos sentíamos curiosos en la nueva experiencia. Empezamos a resolver. Es que los seres humanos somos resilientes por naturaleza. Yo salía a caminar en las mañanas, trotaba y trataba de disfrutar lo que me rodeaba. Poco a poco fui aprendiendo otras rutas para hacer otros mandados, acumulé varias multas por parquear mal el carro, conocí a nuevas personas, pronto tenía hasta estilista, doctores y colegas de yoga, me acerqué a viejos conocidos, nos necesitamos… somos como el zacate, la maleza, que sacamos las guías de las raíces con rapidez. Está en nuestra esencia juntarnos con otros y crear redes para también crear alegría.
Yo que antes me quejaba de recorrer aburridamente las mismas calles de Managua, ahora entiendo que eso nos da la pertenencia al lugar, regresar donde te gusta ese pastel, ese café, es regresar donde ya te conocen por tu nombre, ir al mismo cine y saber que las palomitas caramelizadas son ricas. Es que te guste el clima distinto aunque no huela a monte quemado, es apreciar que la luna es la misma que veía desde mi patio aquel, que los robles de flores rosadas también los tengo acá y que también llegan los colibríes al patio de 30 metros cuadrados en esta casa alquilada.
Aún me quedan cajas por desempacar, esas no urgen, no las necesito ahora, son cosas tan grandes como la mesa del comedor, el respaldar de mi cama y la laguna de Apoyo –ah, esa no la puedo desempacar–. Estamos bien, nos gusta donde vivimos, es como si la vida nos diera un nuevo patio para movernos y jugar a ser niños exploradores.
Finalmente, como ya había comentado, creo que las energías universales confabulan a favor muchas veces. Resulta que nos venimos a Costa Rica el 10 de septiembre del 2021 en el carrito viejo. Cerramos la puerta de la casa en Managua con la llave, la guardamos y la olvidamos. Hace poco metimos el carro a reparar, y en la guantera, enterrada entre papeles, estaba la llave perdida de aquella puerta principal, que ahora cuelga en un ganchito en la entrada de esta nueva casa, como una metáfora diciéndonos que un día volveremos.
ESCRIBE
María Xavier Gutiérrez
Comunicadora social y creadora del Blog Mujer Urbana desde 2012. Actualmente estudiante de maestría en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca, España.