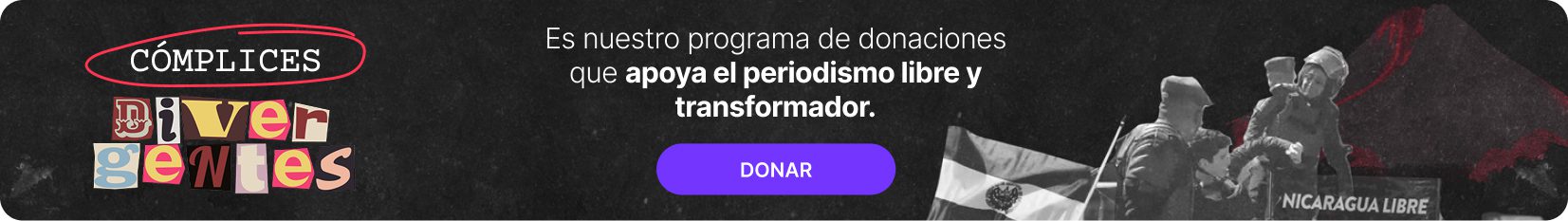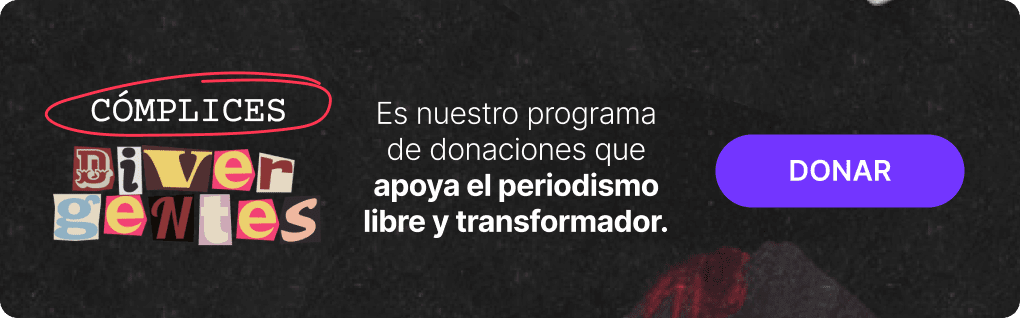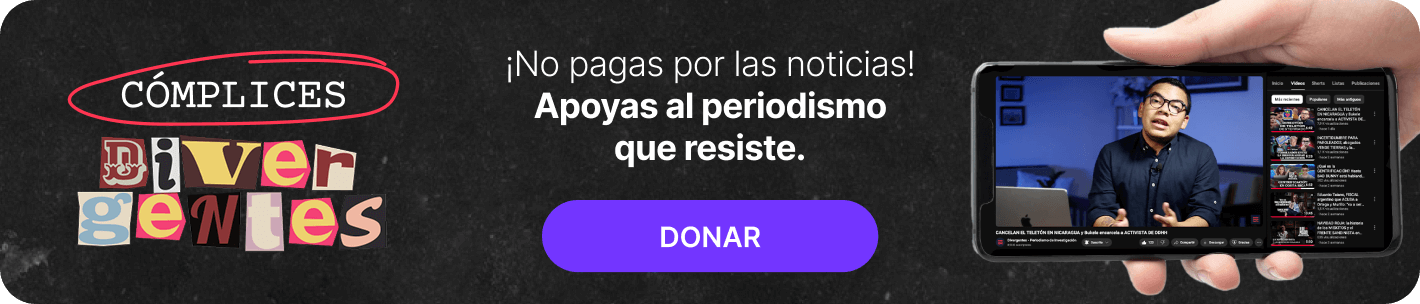A veces me es imposible seguir aferrado a la frase, mantra, refrán, de que “no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista”.
Bajo la lógica de ese refrán, llegará el día, no sabemos cuándo, en que, por ejemplo, Nicaragua se librará de dos despiadados dictadores que han hecho del país su finca, y cuyos capataces son unos matones y censores que reprimen a un pueblo que no puede defenderse.
O que, algún día, los palestinos dejarán de ser perseguidos por un Estado genocida, Israel, que ha cometido crímenes de guerra tras invadir la Franja de Gaza. Hay otros pueblos igual de desgraciados que están sufriendo por gobernantes o grupos de poder miserables como en Haití, Sudán o Somalia. Haití tiene más de dos siglos lidiando con el mal de la pobreza y el caos y aún no se avizora un cambio, al contrario, se suman males como la anarquía que la convierten en un Estado fallido.
El mundo se ha vuelto tan desesperante y perverso que me cuesta creer en un cambio pronto en este mundo cada vez más inhumano. ¿Qué tiene que pasar para que se produzca un cambio? Antes de seguir, aclaro que escribo esta columna desde la candidez de un ciudadano común, agobiado en primer lugar, por la crisis sociopolítica de mi país, Nicaragua, y en segundo, por la parálisis del mundo ante las guerras en Ucrania y en Oriente Medio.
La respuesta a mi pregunta es muy difícil de plantear porque hay factores sociales, religiosos, políticos, ideológicos que acentúan los problemas de un país, aunque llego a la conclusión de que el sistema global pende, indiscutiblemente, de los intereses económicos de unos pocos. ¿Y se puede tener esperanza cuando Naciones Unidas, que se supone es el organismo creado para resguardar la paz en el mundo, ha sido incapaz de preservarla? El multilateralismo, en ese sentido, ha fallado en su cometido de garantizar una paz duradera, y cada vez percibo más desesperanza en mi entorno.
Los venezolanos hasta hace poco mantenían la esperanza de que la era chavista llegaría a su fin a través de un proceso democrático. Se movilizaron de una forma aplastante bajo el liderazgo de María Corina Machado, votaron por Edmundo González el 28 de julio y resguardaron el voto, pero el dictador Nicolás Maduro les arrebató la ilusión de la forma más descarada. La esperanza de reconstruir Venezuela con los retazos que quedaban de ella se esfumó. Lo mismo ocurrió con los nicaragüenses: salimos masivamente a las calles en 2018 pensando en que habría un cambio de gobierno, pero Ortega desató una brutal represión que dejó 355 personas asesinadas en el contexto de las protestas ciudadanas pacíficas. La esperanza también se esfumó. Los venezolanos llevan 25 años de chavismo y los nicaragüenses 17 años de orteguismo. ¡Y qué decir de los cubanos!
La cantante Celia Cruz, que murió en el exilio en Miami, inmortalizó en Por si acaso no regreso su anhelo de regresar a su natal Cuba: Pensé que en cualquier momento / A tu suelo iba a volver. En una de las tantas entrevistas que concedió dijo que el régimen castristas se tenía que ir. Sí. Los cubanos llevan diciendo eso por más de 60 años. Cruz murió en 2003 y al día de hoy nada ha cambiado en la isla: el régimen castrista sigue anclado y Cuba está igual o peor.
A lo mejor Cuba cambiará más tarde que temprano (o más temprano que tarde), pero muchos cubanos han pasado a otro plano de vida con la esperanza de vivir ese proceso. Mi poca esperanza se sostiene en hechos históricos impensables en su época, como por ejemplo el fin del Apartheid y la caída de Hitler. Quienes esperaban con ansias aquellos sucesos a lo mejor perdieron, en su momento, la esperanza, o quizá no fue así.
Nietzsche vio la esperanza como el peor de los males y la mayor de todas las infelicidades porque, según dijo, prolonga los suplicios de las personas. Hay desgracias, males, que se prolongan más de lo que un pueblo puede resistir y es ahí cuando se pierde la esperanza.
ESCRIBE
José Denis Cruz
Periodista nicaragüense exiliado en España. Actualmente, es fact-checker del verificador español Newtral.es. En 2019 fundó el medio digital DESPACHO 505. Inició su carrera periodística en 2011 y pasó por las redacciones de La Prensa y El Nuevo Diario. También colaboró para El Heraldo de Colombia y la revista ¡Hola! Centroamérica.