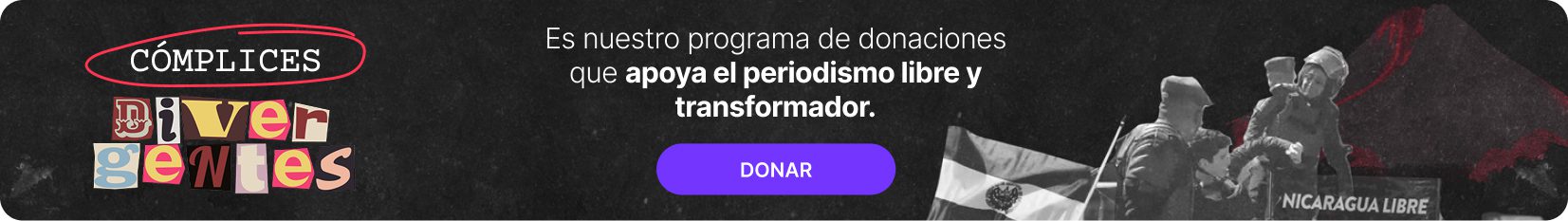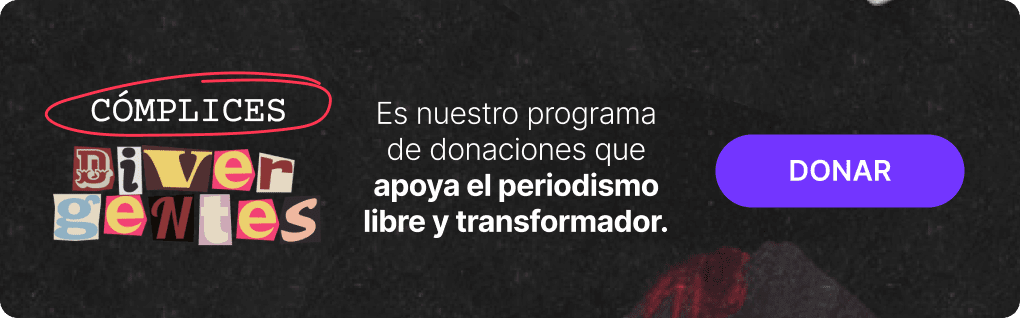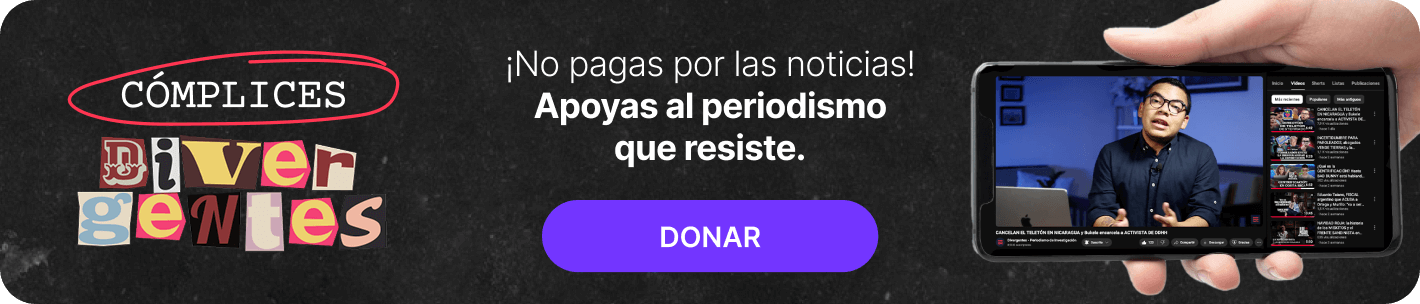El 24 de noviembre de 2023, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, en el norte de Ecuador, emitió una sentencia histórica que ordenó la restitución de más de 42,000 hectáreas del territorio ancestral de Pë’këya a la Nación Siekopai, un pueblo originario amazónico que habita en la frontera entre Ecuador y Perú. Esta decisión no solo repara un despojo territorial cometido en 1941, cuando el Estado ecuatoriano expulsó a los Siekopai en el contexto de un conflicto armado, sino que también representa un precedente regional en la descolonización del sistema de justicia. Aunque poco conocido fuera del país andino, este caso ofrece importantes lecciones para Centroamérica y otras regiones donde los pueblos indígenas continúan enfrentando despojo, criminalización y negación de sus derechos territoriales y espirituales.
Durante más de 80 años, el pueblo Siekopai luchó por la recuperación de Pë’këya, un territorio sagrado que consideran el lugar de origen de su cultura y espiritualidad. En 2022, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, presentaron una demanda judicial que derivó en esta sentencia. Lo notable del fallo no es únicamente su resultado favorable, sino el enfoque adoptado por el tribunal, que se abrió a escuchar y valorar el derecho desde la cosmovisión indígena. ⁽¹⁾ La Corte reconoció el carácter sagrado del territorio, validó pruebas orales y espirituales presentadas por los ancianos Siekopai, y concluyó que la restitución no era solo un tema de propiedad, sino de supervivencia cultural, identidad colectiva y reparación histórica. ⁽²⁾
Este enfoque marca un giro significativo frente al paradigma jurídico tradicional, que muchas veces relega el conocimiento indígena a lo anecdótico o lo subalterna al derecho estatal. En cambio, la sentencia de Sucumbíos reconoce que existen otras formas legítimas de entender el territorio, los derechos y la justicia. En palabras de los propios Siekopai, Pë’këya no es solo un espacio físico: es donde habita el conocimiento ancestral, las plantas maestras, los espíritus protectores, y la memoria de sus mayores. En este sentido, perder el territorio equivale a perder el alma del pueblo. ⁽³⁾
Desde una perspectiva regional, este caso representa una herramienta poderosa para repensar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. En países como Guatemala, Nicaragua u Honduras, donde las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan procesos sistemáticos de desposesión y criminalización, el precedente ecuatoriano refuerza la necesidad de que los sistemas judiciales reconozcan los derechos territoriales no solo como cuestiones agrarias o de títulos de propiedad, sino como pilares de la dignidad colectiva y de la autodeterminación. Los pueblos garífunas, miskitus, q’eqchíes o lencas, entre otros, también han denunciado el despojo de lugares sagrados, el irrespeto a sus formas propias de resolución de conflictos, y la falta de acceso efectivo a la justicia en sus idiomas y según sus valores culturales. ⁽⁴⁾
Además, el fallo se articula con estándares internacionales que obligan a los Estados a reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas. El Convenio N.º 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los casos del pueblo Yakye Axa en Paraguay (2005) y del pueblo Xucuru en Brasil (2018) han establecido que la restitución de tierras no es solo una obligación legal, sino una condición indispensable para garantizar el derecho a la vida, la cultura y la espiritualidad.⁽⁵⁾ La sentencia ecuatoriana no solo se alinea con estos estándares, sino que avanza un paso más al incorporar expresamente el concepto de “territorio sagrado” como categoría jurídica válida dentro del derecho interno.
Por eso, el caso Siekopai también puede leerse como una estrategia exitosa de litigio intercultural. No se trató solo de un proceso judicial, sino de una movilización más amplia que combinó saberes ancestrales, activismo político, defensa legal y comunicación estratégica. Esta articulación fue clave para posicionar el caso, sensibilizar a la opinión pública y presionar a las instituciones. Tal como han demostrado diversas experiencias de defensa territorial en América Latina, el derecho puede ser una herramienta de transformación siempre que esté al servicio de las luchas sociales y no subordinado a las lógicas extractivistas.
A seis meses del fallo, la Nación Siekopai sigue enfrentando desafíos para lograr la implementación efectiva de la sentencia. Como ocurre con muchos fallos en favor de los pueblos indígenas, el riesgo de la inacción estatal o de la dilación en el cumplimiento sigue presente. Por eso, es fundamental que los mecanismos de seguimiento incluyan la participación directa de las comunidades, y que la restitución del territorio no sea meramente simbólica, sino que contemple garantías de no repetición, mecanismos de protección para los líderes indígenas, y el fortalecimiento de las formas propias de gobernanza territorial. ⁽⁶⁾
En definitiva, el caso Siekopai nos interpela a repensar qué entendemos por justicia en sociedades marcadas por el racismo estructural y el legado colonial. Descolonizar la justicia implica no solo reconocer derechos, sino transformar las estructuras que históricamente han negado la palabra, la memoria y el derecho de los pueblos indígenas a habitar el mundo desde sus propios marcos de sentido. En un momento donde el extractivismo y la violencia continúan amenazando los territorios, el caso Siekopai nos recuerda que la justicia también puede y debe comenzar con la restitución del lugar donde todo comienza: la tierra.
ESCRIBE
Vlada Krasova Torres
De nacionalidad nicaragüense, es Licenciada en Relaciones Internacionales, con un posgrado en Derechos Humanos y una maestría en Gestión del Conocimiento en Políticas Públicas. Ha trabajado en diversas agencias de cooperación para el desarrollo y de derechos humanos.