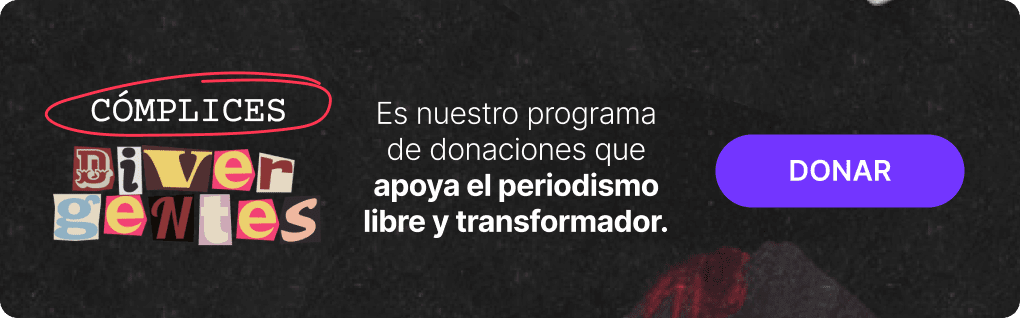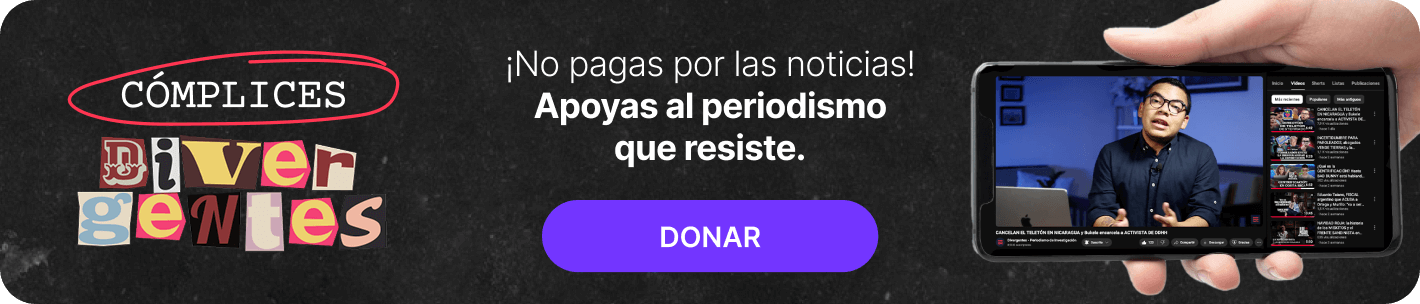Al escuchar la palabra destierro, inmediatamente, nos remontamos a tiempos lejanos o, quizá, que nunca existieron. Nos lleva al destierro de Lucifer, al de Adán y Eva por osar hacer lo prohibido. O a las novelas de caballeros y doncellas que leímos en secundaria. Lo más cercano es el destierro de Josefa Chamorro, granadina independentista que, en 1812, luchó contra la Corona española, en una rebelión sofocada por tropas leales que terminó con su destierro y otros luchadores a las remotidades del Cabo Gracias a Dios. Castigos divinos y terribles, que llevaron a los desterrados a grandes e indescriptibles sufrimientos, muchas veces inmerecidos.
Daniel Ortega y Rosario Murillo nos han traído el destierro al siglo XXI, algo que creíamos enterrado para siempre. Lo he vivido yo, pero también otras y otros, todos sin buscarlo ni merecerlo.
Cuando llegaron a mi casa unos oficiales, se me vinieron miles de ideas a la cabeza: Me van a llevar, ¿ahora qué me tocará?, ¿qué hago? Traían la citatoria para ir a Migración. Mil cosas pasaron por mi cabeza: ¿voy, no voy?, ¿me escondo? Decidí prepararme y buscar argumentos legales, aunque ya sabíamos que harían lo que quisieran. Las posibilidades no eran muchas: me decían que me callara y me fuera a la casa; me echaban presa o me sacaban.
Ese lunes, muy de mañana, con mi defensora, tratamos de entregar un escrito en los juzgados, pero patrullas policiales nos lo impidieron. Mientras, nos esperaban mis hermanas y amigas para hacer la denuncia pública. Entrar al salón fue igual que sentirme envuelta por un enorme abrazo. Estaban colegas de siempre, cómplices de mil aventuras, hermanas del alma, y otras no tan amigas, personas de eternas diferencias y muchos desencuentros. Fue un cóctel de emociones, pero sobre todo de energía para aguantar lo que viniera.
Me acompañaban hermanas que nunca más volvería a ver porque murieron sin podernos reencontrar, como Magaly Quintana o la Marillita Castillo. Y otras que hoy están en la cárcel injustamente como Violeta Granera, mi socia de mil enredos; Ana Margarita Vijil o Tamara Dávila, preocupadas por mi seguridad y la de mi familia.
De ahí, nos fuimos a Migración donde no permitieron entrar a mi abogada, me quitaron la nacionalidad y me llevaron hacia El Chipote, donde pude ver un reporte en el que decían que me capturaron en la calle por “desorden en la vía pública”. Me preguntaron decenas de veces el nombre, la nacionalidad y la edad. Me hicieron pruebas de parafina, trataron de que pusiera mis huellas en hojas blancas y, finalmente, me llevaron a una celda.
Había tres presas políticas. En otro tono y ambiente, fue un nuevo abrazo de hermanas. A ninguna conocía. Empezaron a gritar que estaba yo, y otros contestaban saludando. Las reprimendas no se hicieron esperar. Me contaron lo que ahí pasaban. Pero lo que más me impactó fue su solidaridad, la de personas que no tenían nada, pero estaban dispuestas a compartir, aunque eso significase quitárselo de la boca. Me dieron un cuarto de manzana que les habían llevado esa mañana, una botella con agua, un cepillo de dientes; me prestaron sus chinelas y asignaron una cama que no llegaría a usar. Me hicieron sentir en familia. Pasé con un torozón en la garganta, que aún hoy siento.
Después me sacaron, me esposaron; leyeron otro decreto, ahora de expulsión; me escoltaron con varios vehículos y muchos guardias hasta Peñas Blancas, donde me entregarían, con un acta, a las autoridades costarricenses.
Todo había pasado despacio y rápido: para ellos, ya no era nicaragüense, no podría volver a entrar a la tierra que escogí como mi casa por 40 años y por la que, en distintas ocasiones me jugué la vida. Eso era el Destierro con mayúscula para mí.
Como dije el 26 de noviembre de 2018, podrán sacar todas las resoluciones, pero mi nicaraguanidad no la adquirí con un decreto, sino con una decisión de vida que no podrán cambiar. No me la quitará ni uno ni mil papeles.
El destierro es horrible, cruel y arbitrario; pero para mí también estará siempre envuelto en esos enormes abrazos de mis hermanas, de mis amigas, de desconocidas que me dan fuerza para seguir soñando y trabajando por una Nicaragua libre, justa, democrática y con igualdad.
ESCRIBE
Ana Quirós
Costarricense y nicaragüense, feminista, defensora de derechos humanos, especialista en salud pública, educadora, investigadora, promotora de la organización ciudadana, especialmente de mujeres, directora de la organización no gubernamental CISAS que se dedica a la defensa de los derechos humanos, especialmente de salud. Integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, de la Articulación Feminista de Nicaragua y de la Unidad Nacional Azul y Blanco.