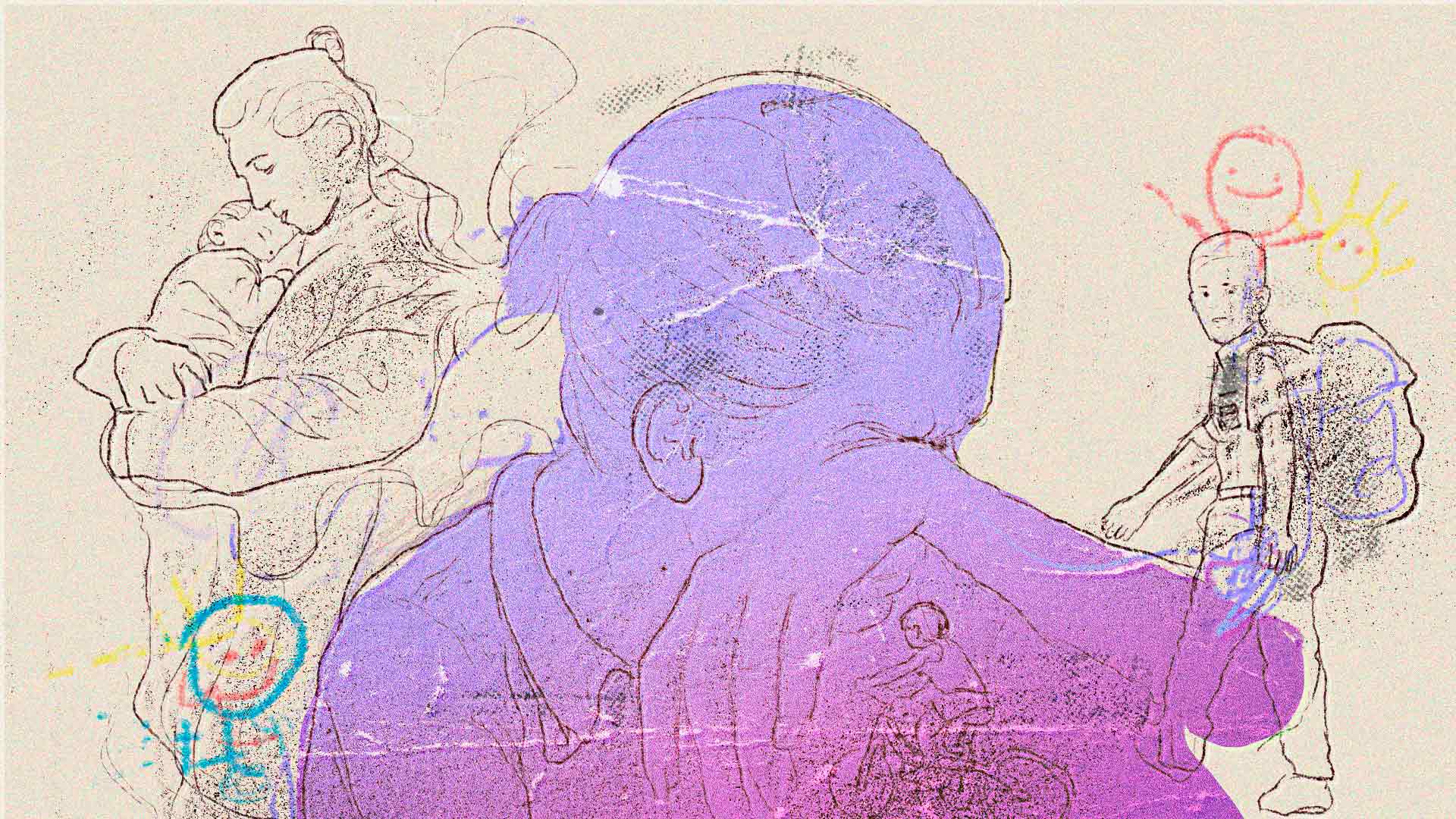
Les mataron a sus hijos y fueron obligadas al exilio por exigir justicia. Están a miles de kilómetros de las lápidas de sus familiares, sin la posibilidad de dejarles flores ni vivir su duelo porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tratado de criminalizarlas. Cargan el dolor de un luto eterno, y las vicisitudes del migrante. “Me siento enterrada”, expresa Fátima Vivas.

30 de mayo de 2021
Socorro Corrales llora en un pasillo de ropas y zapatos de un supermercado en Killeen, Texas. Es 20 de abril de 2021 y no hay descanso. Hace dos meses trabaja aquí, y teme que las lágrimas que le salen incontenibles en su hora laboral empiecen a generar preocupación entre sus compañeras. Se las seca con sus dedos para disimular el dolor. Sus nuevas compañeras de trabajo le preguntan qué le pasa… ¿por qué llora? Pero ella sabe que si empieza a contar todo lo que carga desde 2018 puede llevarse toda la jornada laboral. O peor: es posible que no entiendan su dolor. Como muchos migrantes, Corrales labora en una transnacional, de esas donde algunos llegan creyendo que si se trabaja duro el “sueño americano” puede estar a la vuelta de la esquina. Pero ella solo aspira a poder sobrevivir en un país que la ha acogido, que la ha salvado del régimen que gobierna con mano dura en Nicaragua.
Corrales llora este día —en realidad, llora todo este mes— porque fue el día que le mataron a su hijo hace tres años. El nombre de Orlando Pérez le hace sollozar. Hace más de dos años que no pisa Nicaragua, porque la misma dictadura que asesinó a su hijo planeaba encarcelarla.
“El exilio es soledad”, dice a través de una llamada telefónica en su día libre. Después del trabajo, la mujer va directo a su casa para luego despertarse otro día y volver a trabajar. Pero es un alivio para ella poder contar con los papeles que le abren una ventana de oportunidades en un país donde sin ellos no se puede hacer mucho.
Killeen es un lugar pequeño, pero como en cualquier parte de Estados Unidos, por pequeño que sea, no siempre ha sido tranquilo. Su población no pasa los 150 mil habitantes, en contraste con los 2.5 millones que viven en Houston, una de las urbes más pobladas de Texas. Socorro Corrales siente que su vida apenas empieza andar en este territorio texano, donde abundan los rodeos, las granjas y los mercados. Este poblado fue foco mediático en 1991, cuando George Hennard, de 53 años, estrelló su camioneta en una cafetería de la zona y mató a tiros a 23 personas e hirió a otras 27 antes de suicidarse. Ha sido considerado como una de las peores masacres de Estados Unidos, un país enlutado por los tiroteos y la violencia policial a mismas dosis. Un país que carga con sus propios traumas y dolores, pero capaz de albergar a otros que huyen del sur, cargados con traumas y dolores.
Últimamente Killeen ha estado tranquila, dice Corrales. Su noticia más reciente es la realización de un rodeo anual, que es la sensación para todos sus habitantes. Killeen es pequeño y solitario para Socorro. Desde que radica aquí, a finales de 2018, sólo ha conocido a un nicaragüense y a pocos latinos con los que compartir al menos el idioma.
“Uno llega aquí solo con el dolor encima. Se carga con soledad plena en el exilio, con tristeza y desesperanza. A veces uno ve las redes sociales… sigue las noticias en Nicaragua y todo continúa igual”, lamenta la madre de Orlando Pérez.
Abril no es un mes fácil para ella. Todos los recuerdos se le arremolinan en la garganta porque se acerca la fecha en la que su hijo fue asesinado junto a Franco Valdivia Machado en el parque central de Estelí, el 20 de abril de 2018. Ese día, las protestas llegaban a su tercera jornada y los muertos por la represión empezaban a contarse con estupefacción. Orlando Pérez tenía 23 años cuando murió en una manifestación en Estelí. Era estudiante de Ingeniería en Energía Renovable y un acérrimo fanático del F. C. Barcelona.
La muerte de Orlando hizo que su mamá exigiera por todo lo alto que se esclareciera el crimen, pero las autoridades en Nicaragua jamás tuvieron la intención de abrir un caso. Pidió las grabaciones de la cámara de seguridad de la alcaldía que está frente al parque donde asesinaron a su hijo, interpuso denuncias, salió a las calles con pancartas y consignas, acudió a organismos de derechos humanos... Se topó con una pared de impunidad.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo se empecinó en proteger a los perpetradores de la masacre al no abrir investigaciones, sino que persiguió a las madres que cada día lo encaraban en las calles.
A Socorro Corrales la Fiscalía le quería abrir un caso por eso. Una periodista le llamó a inicios de junio de 2018, porque se había enterado de una orden de detención que tenían lista contra ella. “El dolor era tan grande que yo pensé que exigiendo, que saliendo a las calles, haciendo marchas iba a obtener justicia, pero fue en vano. Lo que logré fue el exilio. Ellos (las autoridades de su ciudad) dijeron que estaba destruyendo Estelí”, comenta.
Se fue a Honduras tras conocer lo que se estaba fabricando en su contra. Se dijo que sería momentáneo. Estaba lo suficientemente cerca del país como para cruzarse cuando las cosas se calmarán. Pero Honduras no es un lugar que suela recibir a migrantes; los expulsa, más bien. Se vencieron los dos meses de gracia que dan los consulados a centroamericanos, y Corrales contó que no podía regresar a su país porque la estaban persiguiendo. “Entonces vaya al norte”, le dijeron las autoridades. Llegó a Guatemala y la respuesta fue igual: váyase al norte. Pasó por México hasta que llegó, varias semanas después, a Laredo, Texas. Ella y su hija, que llegó muy enferma de la vesícula y casi muere, se entregaron a la policía e iniciaron una lucha para obtener asilo político en un país que tras el gobierno de Donald Trump se había vuelto hermético hacia los asuntos migratorios.
“Todo, todo, todo quedó abandonado”, dice con la voz entrecortada. “Yo trabajé por veintiocho años en el Ministerio de Educación… Quedó abandonado todo eso. Pero lo peor es que me hayan quitado a mi hijo. Es como que te quitaran la vida”, expresa la mujer.
En Killeen no hay mucho que conmemorar en estos días. A diferencia de otros núcleos urbanos, aquí no hay un tejido de nicaragüenses organizados y dispuestos a hacer bulla para denunciar las arbitrariedades del gobierno de Nicaragua. Socorro vive su luto por las redes sociales, escribiendo su malestar y canalizando su dolor en Facebook. Para ella, es la única vía que le queda a los familiares de víctimas que están en el exilio, dispersos en ciudades tranquilas, pero solitarias.
Abril y mayo traen consigo más pesadumbre en Killeen. Su hija le ha preguntado qué Día de las Madres desea celebrar: si el de Estados Unidos, que fue a inicios de mayo, o el de Nicaragua, que es el 30. La mujer no quiere ninguno de los dos. En Estados Unidos se siente muy lejana a la cultura, en Nicaragua ya no le quedan razones para celebrar algo. Ese día, la Policía Nacional junto a paramilitares asesinaron a 19 personas que participaban en una marcha por las madres que perdieron a sus hijos. Una marcha realizada en solidaridad a mujeres como ella.
Con la efeméride en ciernes, regresa el deseo de mirar, una vez más, la tumba de su hijo. Cree que las cosas en Nicaragua más tarde que temprano van a cambiar y podrá materializar su ansiado retorno. Pero el panorama del país le exige no sostenerse en esperanzas, como esas que le hicieron creer que su estancia en Honduras sería breve. Prefiere vivir un día a la vez y hacerse con pequeños logros, como aprender inglés. “Aquí se ha vuelto necesario, porque hay pocos hispanos. No es como Miami”, asegura.
Socorro aprovecha la entrevista para preguntar sobre la situación política del país. Como ahora trabaja y termina el día exhausta, no tiene tanto tiempo para seguir los entresijos de la política nacional. Trato de hacerle un resumen apegado a los hechos y cuidando de ser lo más honesto posible. Al terminar, da su veredicto:
“Se olvidaron de todo, de nuestros hijos, de nosotras. Y viera usted cómo duele eso. Demostraron ser unos aprovechados. Pero vamos a demandar a cualquier gobierno que llegue... Allí no hay unidad, nunca la hubo, y la gente solo sufre. También pienso en los que están allá (en Nicaragua), en los presos políticos y sus madres. Todos sufren”.
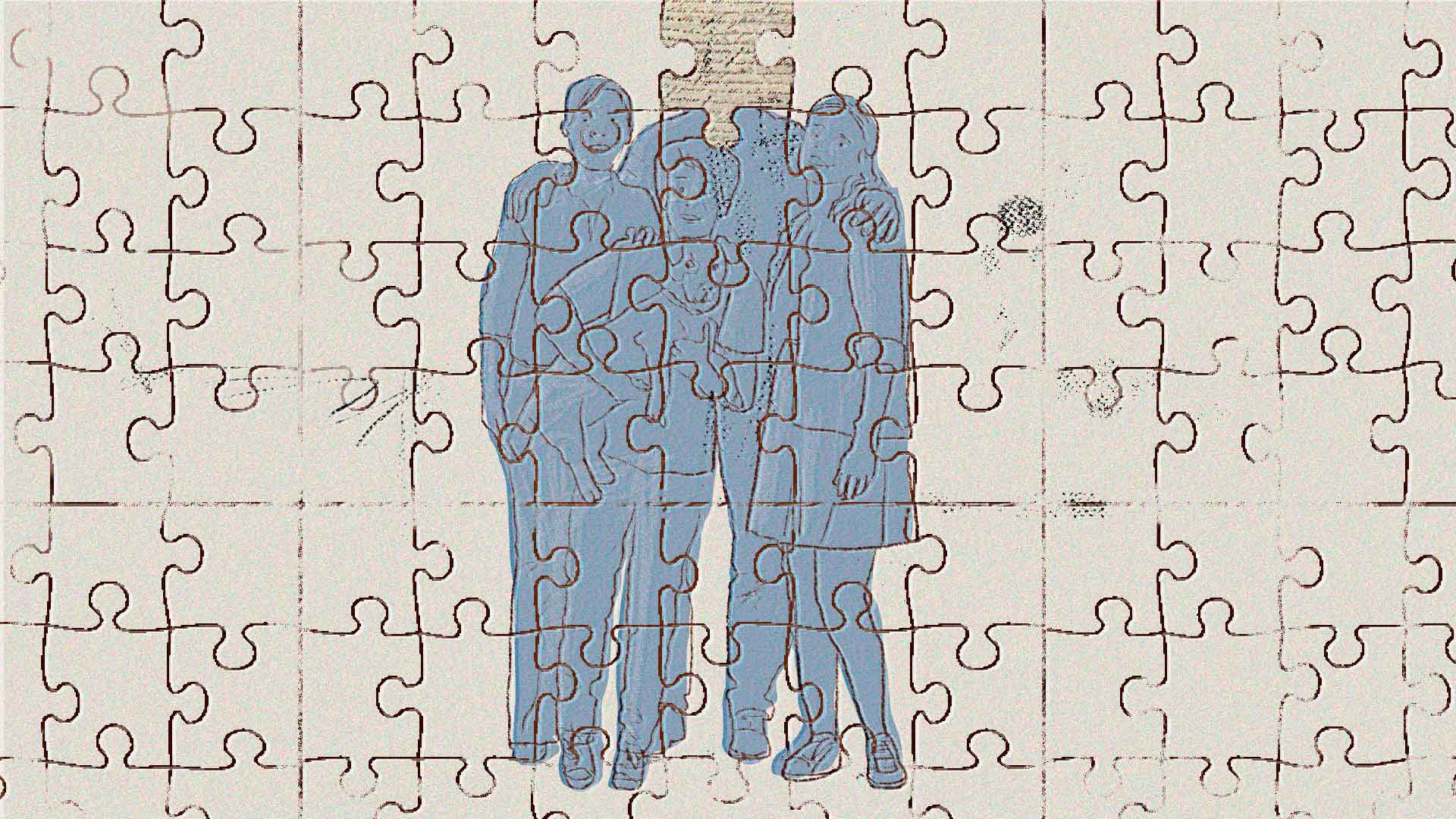
Fátima Vivas se fue de Nicaragua tan solo tres días después de haber enterrado a su hijo, el policía Faber Antonio López Vivas, brutalmente asesinado el 8 de julio de 2018 por haberse negado a reprimir. Meses antes, su madre narra que él había pedido su baja de la institución, pero lo amenazaron de muerte. Le dijeron que por cobarde lo iban a matar a él y a toda su familia.
Cuando iniciaron las protestas de abril, Faber recibía un entrenamiento especial de técnica canina. Llevaba cinco años en la institución policial. Con las protestas, fue colocado en los grupos de contención destinados a reprimir las manifestaciones. Fátima, por su parte, se unió a los tranques que tenían el fin de asfixiar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El policía pasaba información de los puntos donde los agentes “iban a caer”, es decir, en los lugares donde se desarrollaría la “Operación Limpieza” que la dictadura ejecutaba para desmontar las barricadas.
“El 7 de julio hablamos por última vez y le pedí que saliera de la Policía. Él me dijo que lo habían amenazado de muerte. Al día siguiente lo mataron. Pedí explicaciones a la misma Policía, intenté comunicarme con sus superiores, ninguno supo darme respuesta”, narra Fátima desde España, la ciudad donde terminó su periplo huyendo de la represión.
Haber sido la madre de un oficial y denunciar que el Estado fue el que lo asesinó puede traer enormes consecuencias en un país como Nicaragua, donde Ortega y Murillo controlan todo: desde los poderes estatales hasta las fuerzas armadas. El acoso inició con fuerza. La muerte de su hijo estaba reciente, la sangre todavía fresca, y en su casa empezaba a recibir amenazas. Sentía que meterse con esa institución represiva representaba la cárcel o la muerte.
Su hijo fue asesinado y torturado el 8 de julio. Su madre lo reconoció por su dentadura y un tatuaje que decía “Faber”. El rostro estaba desfigurado.
Vivas empezó a denunciar públicamente a quienes ella creía que fueron los asesinos: la misma Policía. En seguida tuvo que exiliarse, primero a El Salvador, luego se fue a Perú, después a Uruguay, y terminó en España. En cada país sentía que no podía asentar su vida, no había trabajo y cada lugar estaba marcado por sus crisis particulares que al tiempo se volvían insostenibles para los migrantes como ella. En España pidió refugio y se lo concedieron, pero no puede trabajar porque sus médicos se lo han prohibido, debido a los altos niveles de estrés y depresión que ha desarrollado.
“El exilio ha sido lo peor. Después de haber perdido a mi hijo, después de haber perdido todo lo que tenía, que era mi hijo, mi familia, mi madre, mi casa, mi tierra, mi pueblo, mi cultura, todo... Yo me siento enterrada aún. Me siento en una cárcel”, expresa.
La cárcel que ella describe viene dada por la soledad y el aislamiento, la falta de ese calor familiar y cómplice que en Nicaragua estaba tan acostumbrada. En el sur de España se está muy solo, porque tampoco hay tantos nicaragüenses como en las zonas de Madrid, Sevilla o Zaragoza.
“Todos los días sueño con regresar y poner al menos una flor en la tumba de mi hijo”, narra Fátima. La última vez solo estuvo para su entierro, de ahí jamás ha vuelto. Esto le ha traído toda una serie de dolencias físicas y emocionales, recaídas que han tenido que ser tratadas con terapia y medicamentos. “El 30 de mayo es un día demasiado triste para mí”.
En España también vive Roberto Dávila, padre de Kevin Roberto Dávila López, estudiante de veterinaria de la Universidad Nacional Agraria (UNA) que fue herido el 21 de abril y falleció el 6 de mayo en el hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua, por una bala en la cabeza. Dávila, de 23 años, fue uno de los jóvenes que se sumó a las jornadas de protestas estudiantiles para exigir la salida de Ortega y Murillo, pero la represión del régimen cegó su vida.
El padre del joven de 23 años trabajaba en una entidad del Estado cuando su hijo fue herido. Desde ese momento sufrió acoso laboral y estigmatización por parte de sus superiores, quienes no aceptaban las solicitudes de días libres para ver a Kevin en el hospital. “Incluso me corrieron en esos días, aunque yo llevaba una carta del hospital que respaldaba mi ausencia. Me aplicaron abandono de trabajo”, cuenta el hombre de 51 años vía llamada telefónica desde Córdoba.
Dávila denunció en su momento que el gobierno, a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos le había ofrecido 25 mil dólares si cesaba su demanda de justicia. El acoso policial empezó a extenderse a su familia, hasta el punto que decidió irse del país un 19 de julio, fecha en que el Frente Sandinista celebra el triunfo de su revolución popular contra otra dictadura que ha imitado a la perfección: la de los Somoza. Llegó a España el 20. En este país, vivía su otra hija, quien le apoyó con los gastos del pasaje y su estancia.
Hace seis meses obtuvo su primer trabajo desde que vive en el exilio. Al obtener un permiso laboral, trabaja en una fábrica de reciclaje. De esta forma intenta sostener su vida afuera, mientras exige justicia de la única forma que puede: a través de sus redes sociales.
Dávila también coincide con el resto de familiares de víctimas al decir que el único reducto para exigir justicia son las plataformas digitales. Las protestas en Nicaragua han sido prohibidas por el régimen desde septiembre de 2018. Los familiares no pueden siquiera visitar la tumba de sus hijos en paz, o ir a dejarles flores, porque un contingente de antimotines vigilan sus casas para impedir que salgan a honrar la memoria de sus hijos.
En el exilio, puede que no haya represión, pero hay algo que pesa igual: la soledad y la lejanía. “Siempre lleva uno ese dolor, a pesar de haber dejado todo lo demás en tu país”, asevera Dávila. Y en medio está la otra vida, la que se tiene que sostener mediante el trabajo y las conversaciones de personas que no entienden lo que pasa en Nicaragua, sobre todo porque jamás lo han vivido.
“La última vez que me reuní con nicas fue para el estreno de la película Patria Libre para Vivir (documental del director español Daniel Rodríguez Moya que narra las protestas de abril de 2018). Fue demasiado emotivo para mí. No pude contener las lágrimas”, asegura el hombre. “Solo en espacios así uno puede vivir el luto fuera, y no son muchos”.