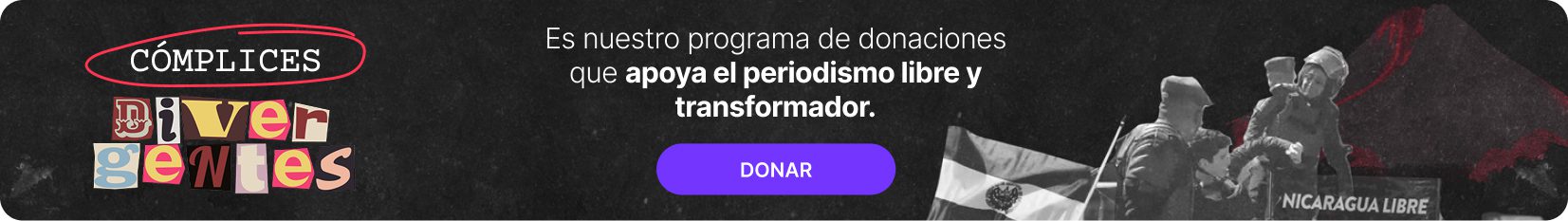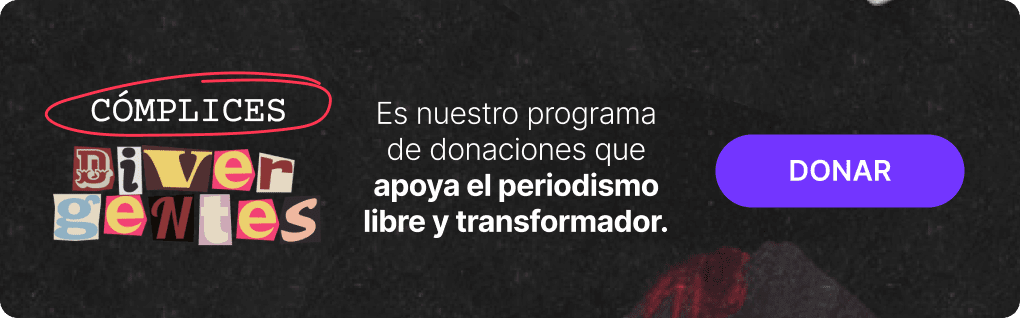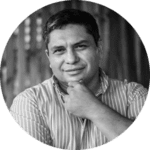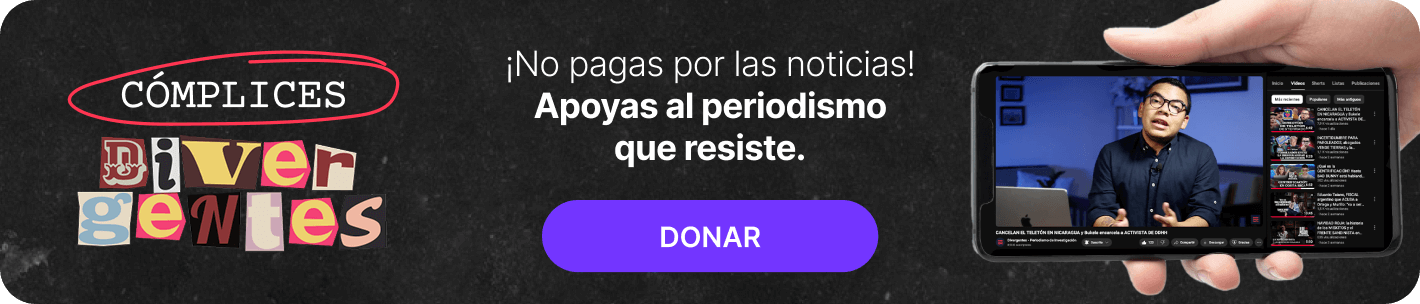El cultivo del café representó para la mayoría de los países de Centroamérica no sólo un cambio en materia económica, sino que también se ve reflejado en la reconfiguración de las elites heredadas de la época colonial. Es decir, en la lucha por el poder y en la forma en que se relaciona la región con las potencias extranjeras, afirma Jeffrey Paige en su libro “Café y política en América Central”.
También Samuel Stone en su estudio “Producción y política en Centroamérica” de 1981 describe que la base de los cambios políticos puede encontrarse en la tenencia de la tierra, formas de producción y manejo de capitales de tal forma que las sociedades terminan siendo un reflejo de las configuraciones y balances del poder económico. Es así que en sociedades agroexportadoras, como la centroamericana, terminan teniendo una enorme influencia política los participantes de la cadena de valor, desde la producción hasta la exportación. Se establecen jugadores dominantes en cada país y esto a su vez se ve reflejado en el modelo de gobierno.
Viendo las similitudes entre todos los países de Centroamérica en los que se comparten lengua, herencia colonial, lazos familiares y economías basadas en agricultura cabe pensar que todos deberían de tener configuraciones similares en el poder, pero no es así… de ellos se diferencia Costa Rica que puede considerarse una de las pocas democracias funcionales y estables en América Latina. Y se ve aún más excepcional en Centroamérica donde la norma han sido los gobiernos autoritarios.
Entonces cabe reflexionar sobre dónde estriba la diferencia.m ¿Por qué Costa Rica fue diferente? ¿Qué sucedió para que esto pasara? Con el fin de lograr ver esto de manera contrastante lo compararemos con quien al otro extremo del istmo se coloca como el país con la mayor cantidad de años viviendo en dictadura: Guatemala.
Esta comparación nos permitirá encontrar esos hitos donde se separan los rumbos de ambas sociedades en materia de formas de gobierno y en la forma de solucionar sus conflictos. Compararlos nos da también una fotografía de dos Centroamérica: la del norte con una mayor influencia mexicana y la del sur donde las culturas prehispánicas se combinaron y las identidades culturales son más difusas. Encontremos entonces esas diferencias y tratemos de responder estas interrogantes.
Partamos de las cosas comunes entre ambos países al momento del boom cafetalero: todos, como lo señala Paige, comparten sus características ístmicas que lo convierten en lugar de fácil dominación, su dependencia de monocultivos, su herencia colonial, esta última para el caso de Costa Rica el autor hace la salvedad de que es la herencia más débil. Allí encontramos la primera diferencia, pues la impronta de la colonia se convertiría para Guatemala en conflicto, debido a que se trasladaron las luchas entre los absolutistas reformistas Borbones que pretendían incrementar los impuestos y los criollos que consideraban esta carga ya inaguantable.
La etapa poscolonial estuvo marcada por el traslado de este conflicto entre criollos y peninsulares al conflicto entre conservadores y liberales. Éstos últimos en el caso de Guatemala, según Aaron Pollack, contaban con el apoyo de los indígenas que mostraban una inclinación por las ideas liberales de la época. El tema es que estos conflictos estaban más significados por la tenencia de la tierra y los recursos que por las ideologías de cada bando en conflicto.
Sobre la tenencia de la tierra Costa Rica y Guatemala tuvieron comportamientos similares. La distribución de las áreas cultivables se dio entre los descendientes de españoles obedeciendo a un patrón racial, incluso en Costa Rica la distribución de dos tercios de la tierra se dio sólo entre los descendientes de dos familias coloniales. En Guatemala, además de las familias coloniales, se dio también una distribución entre inmigrantes e iglesia; se afectaron principalmente tierras comunitarias e indígenas.
A simple vista pareciera que ambas deberían tener consecuencias similares, pero la diferencia comienza a verse en cómo ambos grupos enfrentan sus procesos de consolidación. En el caso costarricense, las elites se dividieron en torno a ideas políticas que daban soluciones a sus problemas sorpresivamente estableciendo un régimen democrático… Además influyó también la histórica escasez de mano de obra, ya que no había grandes concentraciones indígenas.
Mientras que en Guatemala, por el contrario, la mano de obra indígena abundaba y el sometimiento de estos por la fuerza convirtió la sociedad en una competencia entre señores de horca y cuchillo. La fuerza era el principal componente tanto para la obtención de mano de obra como para solucionar los conflictos entre las élites que, como señalamos, se dividían entre liberales y conservadores.
El tercer punto de comparación es el control del tramo final de las exportaciones, que también tiene que ver con quienes financiaban la actividad cafetalera. La concentración en manos extranjeras fue la norma en toda Centroamérica, con excepción de Costa Rica. En ese sentido es válido decir que la cultura de fuerza que imperó en Guatemala, tanto para la tenencia de la tierra como para la obtención de mano de obra, terminaron por pasar factura a los propios cultivadores de café. Los regímenes políticos impuestos por ellos y a su servicio terminaron sirviendo a las transnacionales quienes encontraron en este fácil control la posibilidad de acrecentar ganancias y bajar riesgos.
Por el contrario en Costa Rica, el modelo institucional sirvió de protección a la posibilidad de control por parte de las transnacionales. Aunque sí había participación extranjera en el financiamiento y control, esa atribución era propiedad en buena parte de costarricenses descendientes de nuevos inmigrantes.
En términos generales ambos países tienen una enorme influencia en su conformación social proveniente del cultivo del café. Es una actividad económica que no solo representó enriquecimiento, sino que trajo consigo enormes cambios sociales, culturales y políticos. La cercanía entre el inicio del cultivo del café y el fin de la colonia también fue un potenciador de estos cambios. Son sociedades acostumbradas a un modelo de dominación colonial y se vieron de pronto resolviendo sus propios retos y problemas sin que la monarquía interviniera.
La forma en que ambas sociedades enfrentaron esos retos determinó su actual configuración social y económica. En el caso de Guatemala se trasladó el poder de peninsulares a criollos, pero no hubo un cambio en la cultura de la fuerza que ya imperaba. Ello se ve reflejado en que hasta la década de los ochenta habían vivido 74 años de dictaduras frente a los únicos siete años de Costa Rica. En cambio, los ticos por condiciones de menor influencia colonial y la escasez de mano de obra, las elites se vieron obligadas a tomar el camino de la negociación y no de la fuerza.
Como corolario podemos afirmar que los regímenes autoritarios en Centroamérica han sido utilitarios a los modelos económicos extractivos y dominantes. La democracia como sistema no podrá ser viable en la región si no cambiamos las bases del modelo económico imperante. Fue el modelo económico lo que al final hizo que se diferenciara Costa Rica de Guatemala. La fuerza o la democracia son solo métodos que favorecen a un modelo u otro.
ESCRIBE
Eliseo Núñez
Abogado con más de 20 años de carrera, participa en política desde hace 34 años sosteniendo valores ideológicos liberales.