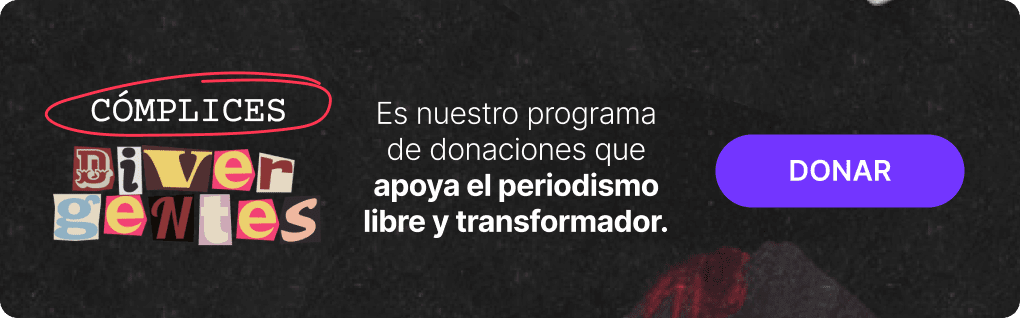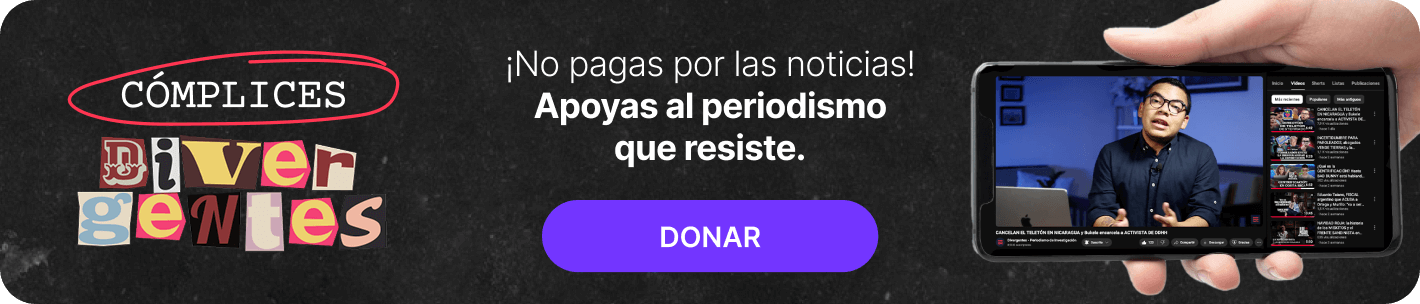Un 20 de diciembre de 1989, en medio de la temporada navideña, acaeció en Panamá la última invasión unilateral en América Latina por parte de los Estados Unidos (EE.UU.). En la madrugada de ese día, hace 33 años, alrededor de 27 mil soldados estadounidenses entraron al país por mar, aire y tierra en una operación denominada ‘Causa Justa’.
El 7 de mayo de ese año se habían llevado cabo elecciones generales, pero fueron anuladas por el Tribunal Electoral (Decreto N° 58 de 10 de mayo de 1989), lo que sumó a la crisis política e institucional en la que se encontraba el país desde inicios de la década de los años 80 del siglo pasado.
En la madrugada del 20 de diciembre, mientras ardía el barrio El Chorrillo de Ciudad de Panamá, toma posesión el abogado panameño Guillermo Endara como el nuevo presidente y Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón como vicepresidentes (todos de la coalición opositora), juramentados en una base militar del país norteamericano.
“Tuvimos que tomar acciones”, le dijo George H. W. Bush, presidente de los EE.UU. a su par argentino, Carlos Saúl Menem en una llamada telefónica esa misma noche. El objetivo, en palabras del mandatario estadounidense, era capturar al jefe de Estado y de gobierno panameño, el general Manuel Antonio Noriega, proteger la vida de los estadounidenses que residían en el país y “ayudar a los panameños a restaurar el Gobierno democrático”. En otras palabras, aunque el gobierno estadounidense había trabajado de cerca con el gobierno militar, ahora este había pasado a ser una amenaza para sus intereses estratégicos y políticos en América Central.
Panamá, ubicado en un extremo sur del istmo centroamericano, conocido entre otras cosas por ser la nación del canal interoceánico (una de las grandes obras de infraestructura moderna), también se sumaba a la tercera ola democrática en 1990, poniendo fin a 21 años de gobierno militar. Este es considerado en la literatura especializada como un caso exitoso de democratización mediante una excepcionalidad: vía invasión extranjera.
Como politóloga y centroamericana que investiga este país vecino, del cual desde Costa Rica nos han enseñado poco, considero que la excepcionalidad panameña es (y debe ser) objeto de estudio. Tres décadas después de la invasión, esta nación de América Central es una democracia estable, al menos en su dimensión electoral. Han tenido seis elecciones ininterrumpidas con alternancia en el poder como regla y tres ejercicios de democracia directa. Se dio incluso un referéndum en donde la sociedad de Panamá rechazó la posibilidad de la reelección presidencial. Gran parte del éxito de las elecciones se atribuye a la institucionalización de un Tribunal Electoral autónomo, reorganizado en 1990.
El modelo económico –transitismo– basado en el aprovechamiento favorable de la posición geográfica del país, la venta de servicios en particular en el sector terciario y del monopolio del tránsito por la ruta interoceánica sujeta a estricto control estatal, forma parte de su excepcionalidad.
La mayor parte del siglo XX Panamá sacrificó la democracia para mantener la estabilidad política exigida por los intereses comerciales mundiales. Posterior a 1990, el país logró una economía de rápido crecimiento y un manejo nacional eficiente del Canal de Panamá, esta vez sin sacrificar la democracia. Se ha mantenido libre de golpes y de caudillos, en parte por la abolición del ejército (excepcionalidad que comparte con su vecino centroamericano Costa Rica).
Su transición y estabilidad democrática ha sido excepcional, como bien lo indiqué en párrafos previos, lo que ha llevado a personas investigadoras a estudiar el misterio del excepcionalismo panameño, por su éxito político y económico.
Sin embargo, Panamá ha sido en cierta medida presa de su excepcionalismo, que parece agotarse. En este país se vota mucho: la participación electoral es consistentemente alta, promediando un 75% desde el retorno a la democracia (superando la media latinoamericana), pero no ha alcanzado para comer, curar y educar a toda la sociedad (parafraseando al expresidente argentino Raúl Alfonsín).
Durante los últimos casi 30 años, el crecimiento económico panameño ha tenido una trayectoria de incremento sostenido y en los últimos años su economía ha crecido sin parar. La repartición de su riqueza, en cambio, no ha sido buena: la desigualdad es muy alta. Los hechos y los datos lo respaldan.
Una triangulación y acumulación de problemas dio como corolario una desigualdad de espanto. Es más desigual, en términos de ingresos, que el promedio regional, sumado a esto un deterioro económico provocado tanto por la COVID-19, como por el fenómeno global de la inflación, en un país dolarizado. También se ha visto gravemente afectado por la corrupción (tres expresidentes han estado involucrados con el caso Odebrecht y el Lava Jato) y la pérdida de legitimidad de las instituciones estatales.
A esto se le suma el reto humanitario que representa el tapón del Darién. Este pedazo de selva situado entre Colombia y Panamá es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Según cifras oficiales más de 210 mil personas han cruzado esta ruta entre enero y octubre de este año; las fotografías de esta travesía publicadas por el New York Times le dieron la vuelta al mundo.
La corrupción y el desempleo han sido señalados como los principales problemas de la sociedad panameña. Aunado a esto, un 79.4% de las y los panameños considera que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio y los partidos políticos- organizaciones claves en una democracia- sólo obtienen un valoración positiva del 24% de la sociedad panameña.
En julio de este año la calle estalló, ante la acumulación de disfuncionalidades de su sistema político y económico. Miles de panameños a lo largo del territorio nacional salieron a protestar por el costo de vida y la corrupción. En este hecho se asemeja a sus homólogos latinoamericanos, en particular sudamericanos.
Lo anterior me lleva a la pregunta central: ¿qué tanto le sirve a la sociedad panameña su excepcionalismo? Más de tres décadas post invasión, la población de este país del istmo centroamericano da pruebas de que en su sociedad la democracia está bien enraizada, no solo al votar sino también al protestar y sin indicios de una vuelta al pasado de las dictaduras militares. Sin embargo, un deterioro en las condiciones y calidad de vida, tensa y pone en riesgo los logros democráticos que la sociedad panameña ha alcanzado con tanto esmero.
ESCRIBE
Carolina Ovares-Sánchez
Politóloga y socióloga centroamericana, docente de la Universidad de Costa Rica. Es candidata a doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Colaboradora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Se desempeña en el área académica y en el análisis político y electoral. Sus áreas de investigación son instituciones democráticas, la intersección entre justicia y política y sobre mecanismos de democracia directa. Es parte de la Red de Politólogas.