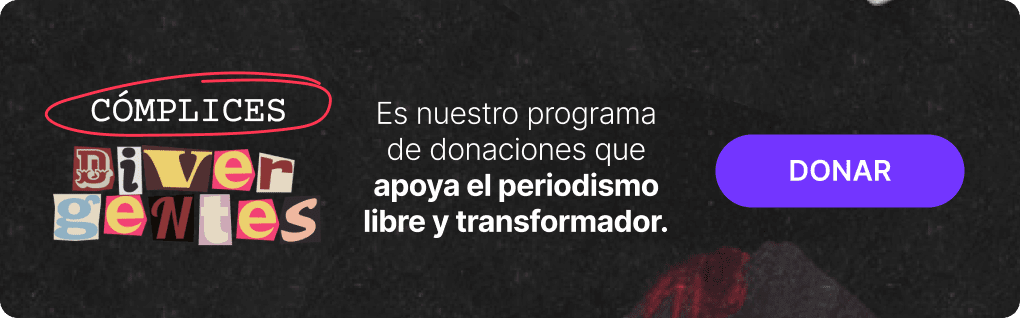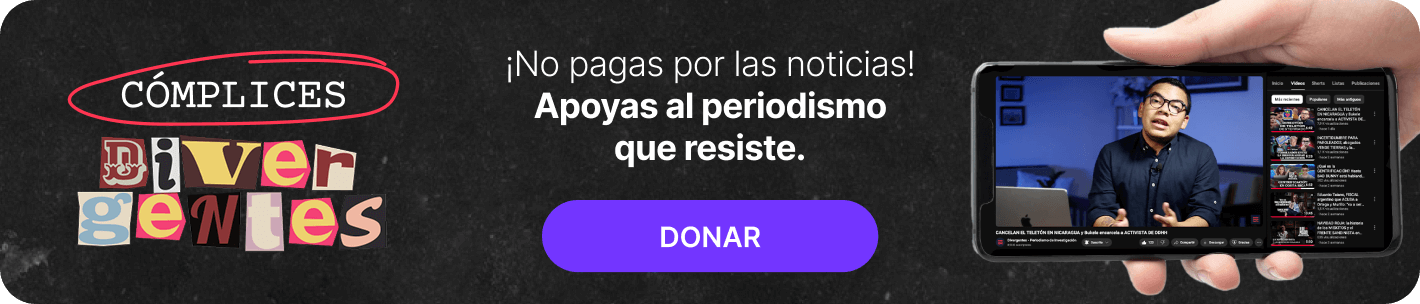Lo más cerca que Nicaragua ha estado de un mundial de fútbol es a través de las piernas de Óscar Duarte, el jugador nicaragüense nacionalizado costarricense. El defensa fue engranaje fundamental en Brasil 2014, cuando La “Sele” tica, contra todo pronóstico, se impuso en el “grupo de la muerte”. Un país chiquitito que hizo finta a potencias históricas: Italia, Inglaterra y Uruguay. Aquella hazaña acabó en un ronda de penales contra Países Bajos que nos tuvo el alma en vilo y nos hizo sentir orgullosos de Costa Rica a los que vivíamos en Nicaragua. Ocho años después del salto a la fama del arquero Keylor Navas y de que Duarte se haya consolidado indispensable en la defensa de la escuadra tica, vivo mi primer Mundial desde el exilio, acá, en Costa Rica, con sentimientos encontrados.
En mi país de acogida, la experiencia es muy diferente a la de Nicaragua: allá se compran camisetas de países ajenos (Brasil y Argentina sobre todo) para sentirnos parte de la cita planetaria… Pero aquí, en San José, se vende la casaca propia, la de “La Sele”, que los ticos la sudan no solo porque son los únicos centroamericanos en este mundial de Qatar, sino porque han caído en un grupo complicado, el más parecido al de “la muerte”: el grupo E, con España y Alemania como favoritos, y Japón en la cola.
Vivir este Mundial desde el exilio no sólo es distinto por poder gritar “¡Ticooooos, Ticoooos!” con algo de propiedad y cierto grado de pertenencia que propicia la acogida en este país de más de 180 mil nicas, desde 2018, sino porque siento que este Mundial no sabe a Mundial. No es que no haya fútbol en Qatar, pero sucede que la composición del juego, la mística mundialista que pone al mundo bajo el trance de los silbatazos por un mes, y ante el ideal de que la pelota que rueda sobre el césped es la prueba de una humanidad fraterna en la competencia, excede a las canchas.
Tiene que ver con las sedes para el evento, con los países que organizan y albergan al mundial. En este caso es Qatar, un emirato de jeques preñado de petróleo y de gas natural. En realidad, lo que este país proyecta al mundo es casi lo mismo por lo que tuve que huir de la Nicaragua gobernada por el totalitarismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo: aniquilación de las libertades y violaciones a los derechos humanos.
Hablo de símiles pero cuya esencia, tanto el emirato como en la finca Ortega-Murillo, radican en el fundamentalismo, el oscurantismo, el aplastamiento, la imposición del miedo y el silencio. Escoger a Qatar como sede es, creen muchos, producto de otro mal endémico de regímenes de esta naturaleza: la corrupción. Una sede que pudo haber sido comprada por los jeques qataríes, sobornando a los mandamases de la FIFA, para aprovechar el aura mundialista y, así, vender la imagen de un país moderno y próspero cuyo lado oscuro, el más real y cruel, se disimula bajo las hiyab: el Qatar que esclavizó a migrantes de Nepal, Pakistán, Sri Lanka, India y Bangladesh para levantar los estadios y demás infraestructuras para la cita futbolística. Se estima que al menos 6 mil 500 obreros murieron. El Qatar que anula a las mujeres, condenadas a un “tutor” hombre de por vida y a la violencia de género. El Qatar que considera la homosexualidad como un delito.
La escogencia de Qatar como sede del Mundial 2022 demuestra la podredumbre de la FIFA. Todo comenzó en 2010, bajo la dirección de Sepp Blatter, en un periodo de escándalos por la corrupción y sobornos, de los que no fue ajeno Julio Rocha, expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut). Australia y Estados Unidos presentaron mejores propuestas de sede que Qatar, según expertos, pero fueron los jeques los que saltaron jubilosos de las butacas cuando Blatter anunció el beneplácito. Ya el Mundial anterior, el de 2018, se celebró en la Rusia de Vladimir Putin, que, por entonces, había invadido Crimea, como paso previo a la actual invasión sobre Ucrania.

En realidad, ya hubo ejemplos en la historia de los Mundiales que olían muy mal. Argentina 1978, por citar uno. El fútbol sirvió de coartada para aquella dictadura, que trató de disimular el oprobio a través de los dos goles de Mario Kempes, en el Estadio Monumental, en la final ante Países Bajos. La FIFA ofreció en bandeja el Mundial a aquella dictadura. Y ningún dictador desprecia los réditos de utilizar a las estrellas deportivas del momento para lavar su imagen, como hizo la del Brasil con Pelé. O lo que hace el régimen de Nicaragua con su máxima celebridad en el boxeo, el “Chocolatito”, que no escatima en subir al ring vestido con los colores sandinistas de la dictadura que lo copatrocina.
Parece que la FIFA no tiene reparos éticos. Han olvidado el Fair Play (juego limpio). Han convertido el deporte en algo político y en un objeto de tráfico. Y el resultado les estalla en la gran jaima del estadio qatarí: una inauguración deslucida, con la renuncia de artistas de renombre que no estaban dispuestos a cantarles, y con una infraestructura insuficiente para los hinchas, que alquilan tiendas de campaña o camarotes de cruceros, a falta de hoteles, por citar solo algunos de los desatinos que se han conocido en las primeras 24 horas de competencia. Un país donde los aficionados sólo pueden beber cerveza en zonas controladas, separadas de los estadios, y donde darse un beso en la calle puede costar la cárcel. La FIFA ve un espejismo donde solo hay un desierto de libertades, a tal punto que han conseguido hacer que algunas selecciones renuncien a llevar emblemas y símbolos de apoyo a los derechos humanos: los capitanes de Inglaterra, Países Bajos y Gales no se pondrán los brazaletes arcoíris, tal como habían anunciado, como apoyo a la campaña One Love “contra todo tipo de discriminación”. La FIFA amenazó con amonestar a las selecciones que los usen.
Veo el Mundial con desánimo, ya sin ganas de terminar el álbum de Panini, porque en vez de ver el fútbol y conectarme con su magia, creo que estamos ante la decadencia de una competencia histórica, si la FIFA no logra reformarse.
Como exiliado siento que darle la sede a Qatar ha sido —y perdonen la comparación— como otorgar un premio a una dictadura; como dárselo, por ejemplo a Nicaragua (aunque Ortega y Murillo no podrían comprar un Mundial), mientras asesina y tortura. Lo único que nos resta de emoción es ver si Óscar Duarte y los ticos logran sobrevivir en ese grupo de la muerte. Y que el fútbol logre desempañar un poco el espejo.
ESCRIBE
Wilfredo Miranda Aburto
Es coordinador editorial y editor de Divergentes, colabora con El País, The Washington Post y The Guardian. Premio Ortega y Gasset y Rey de España.