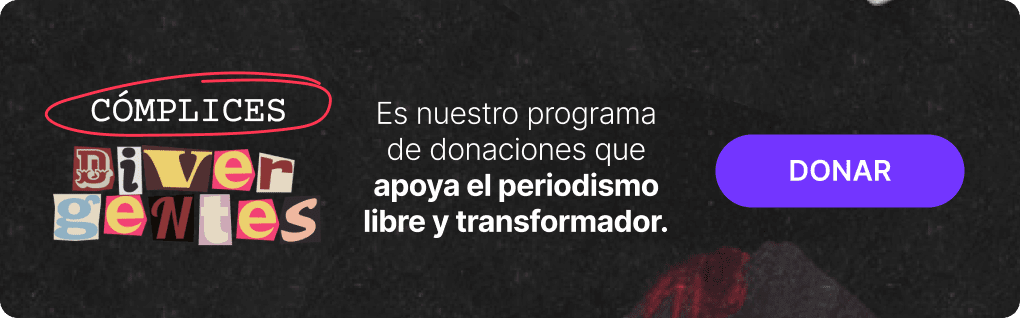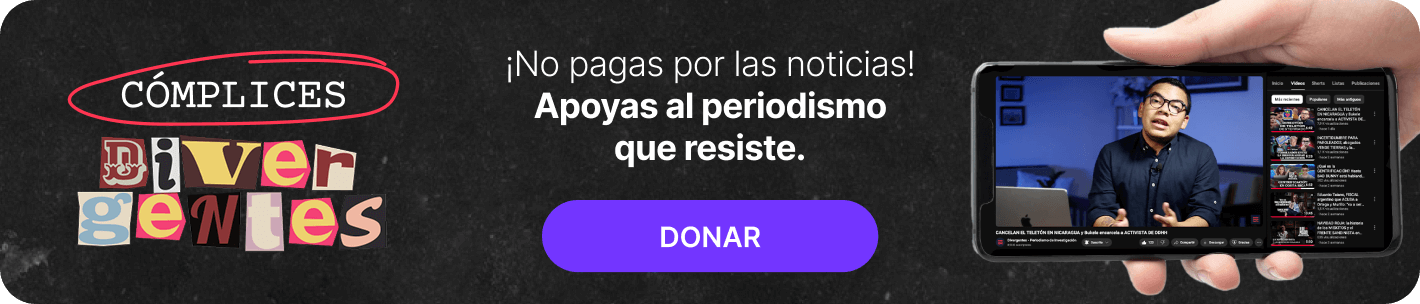Confieso que llevo mi terruño de origen en la piel, que mis letras siempre buscan caminos que me devuelvan un poco de lo perdido. Mi exilio no fue voluntario, arrancaron de tajo mi raíz. Los motivos fueron políticos: la guerra, la ambición desmedida, el hambre de poder, el egoísmo, el anhelo de no soltar lo que se cree conquistado. Han pasado 45 años y la dictadura sólo ha cambiado de nombre. En mi incipiente juventud —tenía once años— conocí el chisporroteo de los incendios, las pailas de las turbas, los gritos del miedo, cómo cambia el color de la sangre al paso de las horas, los camiones cargados de cadáveres espolvoreados con cal, la última mirada, el último abrazo. Conocí las mañanas colmadas de retenes y barricadas, las tardes de prisas y carreras por ir vestidas de Estado de sitio. Entendí que las noches albergan miedo, que pueden tener silencios profundos cortados por el ladrido de algún perro o liquidados por el estruendo de la metralla, de un bombardeo cercano. La maldita lluvia de casquillos en el tejado se repite en los inviernos nicaragüenses de mis recuerdos. El horror de la guerra hizo que quisiera salir huyendo y que buscara cobijo en un lugar inviolable y de paz. Todo lo seguro y conocido hasta entonces estaba salpicado de sangre y de terror. Ese lugar de paz se llamaba México y hoy, lamentablemente, también se tiñe de sangre.
Extraño la casa de mi niñez, jugar béisbol en la calle, andar en bici hasta que mi cuello se empapara, entrar a la casa por un vaso de agua y que mi abuela gritara que si me asomaba al refri toda asoleada se me iba a quedar la boca chueca. Extraño a mis amigas, las clases de ballet de Lillian Molieri que se impartían al ladito de la iglesia de las Palmas, mi barrio. Evoco a mi profesor de guitarra que siendo una persona ciega me enseñó a colocar los dedos y a recorrerlos a lo largo de los trastes. Extraño a mi Suani, la perra salchicha negra que cazaba iguanas un día sí y al otro también. Añoro a mi lora, la Rosita, quien al escuchar el timbre de la puerta pegaba de gritos “casa de la familia Urroz” y que reía cantando “el 13 de mayo en Cova de Iría bajó de los cielos la Virgen María”, mecerme en las hamacas de nuestro porche trasero.
Echo de menos tantas cosas que me invento universos entre las letras y creo lugares para poder mirarlos de nuevo. Los linderos entre la imaginación, la memoria y la creación tienen una cortina densa de neblina y a veces tenemos que entrar a ella con la ceguera propia de la incertidumbre y la lanza de la valentía antes que se conviertan en olvido.
Buscando respuestas al destierro escribí La muralla, una novela de migración y de exploración del norte, aunque mi brújula se distraiga y siempre marque hacia el sur. En alguna entrega anterior les regalé el primer capítulo, en él aparece María quien se ha perdido tratando de cruzar el inabarcable desierto. Lleva caminando en solitario tres días en los cuales no ha probado alimento ni ha tomado agua. Cae al suelo deshidratada mientras recuerda las súplicas de su madre de que no se vaya, que es muy peligroso. Delira y sus sueños se confunden con la realidad.
Les regalo —a modo de ofrenda y agradecimiento por su lectura— el siguiente par de capítulos.
Dos
Acurrucada en posición fetal, sentada sobre una piedra, María tiembla de frío. Los sonidos propios de la noche desértica que la paralizaron por vez primera, ahora la envuelven como un ruido blanco, de esos que empujan poco a poco a conciliar el sueño, como una música de fondo que adormece y atonta.
Ya no conduce sus pensamientos, ahora se deja llevar por el caos mental, por esa maraña de conexiones neuronales que vienen y van. Se mece para adelante y atrás, así, muchas veces, sumida en un autismo imperturbable, en un arrullo propio, en un mundo vacío. Los latidos de su corazón llenan todos los espacios de su cuerpo y se extienden por todos los rincones desérticos.
Esa noche, las estrellas que nos espían voltearon su rostro…
Tres
En el pueblo todos son familia o de tan vistos ya se creen familia. Hermanos, primos, sobrinos, primos de los primos, y alguno que otro colado que arrojaron los caminos empolvados. Casi todos tienen algún pariente que intentó cruzar el desierto. En la mente colectiva del pueblo, se han escrito las historias de todos los que pasan y les dejan un recuerdo, un pedacito de sus vidas, otro renglón de un cuento inacabable. Pocos han tenido suerte y no vuelven, de ellos casi no se sabe nada. Estas historias quedan truncadas con un largo silencio.
Muchos han venido de regreso.
Algunos de los que han vuelto (dormidos para siempre en cajas de madera) siguen esperando encontrar caminos en las noches de luna, caminos que los acerquen a lo que nunca han visto; al país de los sueños, del sí me va a ir bien. Seguirán buscando… seguirán buscando… seguirán buscando…
Los otros que regresaron por su propio pie tienen ataduras irrenunciables. En sus entrañas llevan el olor, la comida y el abrazo coterráneo. Extrañaron su cielo y no se hallaron en lejanías.
La muralla
Editorial Narratio Aspectabilis S.A. de C.V.
Primera edición bilingüe, 2017.
Derechos reservados.
ESCRIBE
Ligia Urroz
Licenciada en economía por el ITAM, Master of Science in Industrial Relations and Personnel Management por la London School of Economics and Political Science, Máster en literatura en la era digital por la Universitat de Barcelona, Máster en literatura por la Universidad Anáhuac, Especialización en literatura comparada por la Universitat de Barcelona, Posgrado en lectura, edición y didáctica de la literatura y TIC por la Universitat de Barcelona.