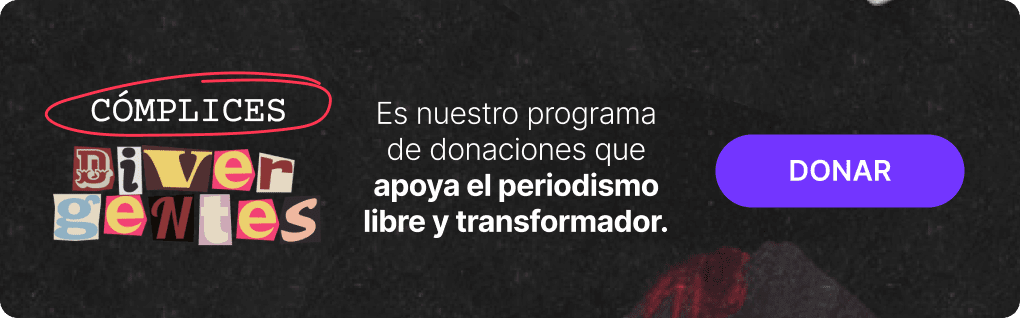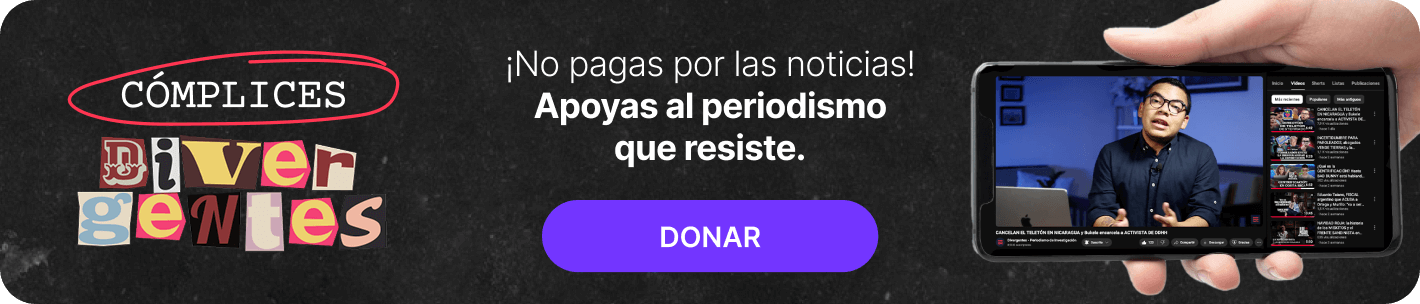Washington, Estados Unidos-. El artista cubano-americano Edel Rodríguez lo vio antes que nadie. En la portada que diseñó para la revista New Statement de enero de 2018, cuando justo se cumplía un año de la presidencia de Donald Trump, dibujaba al líder estadounidense como un bebé con una cerilla en la mano que quemaba su pelo y una bandera de Estados Unidos. Ese mismo mes, para el semanario Time, presentaba a Trump con el pelo en llamas. A solo días del fin de su mandato, Trump incendió el corazón de la democracia estadounidense: el Capitolio en Washington. Ocurrió cuando el Congreso –presidido por su vicepresidente Mike Pence este miércoles 6 de enero– sesionaba para confirmar la victoria de Joe Biden como el presidente número 46 de este país.
El (todavía) presidente de Estados Unidos es un bombero pirómano. Trump hizo fortuna vendiendo humo de un imperio inmobiliario fallido. Trump elevó su perfil político con una retórica incendiaria. Desde la Oficina Oval, en la Casa Blanca, ha ido siempre armado con gasolina, dispuesto a reavivar el fuego de la división y la disrupción con una bandera de poca corrección y heterodoxia, siempre buscando la triquiñuela para conseguir algún tipo de beneficio.
El país, obnubilado por su actuar diferente, por sus salidas de tono, por la excitación de un rara avis en una escena política cada vez más desprestigiada, permitió que el personaje fuera creciendo hasta hacerse inabarcable. Prometió secar la ciénaga de Washington, y lo que ha hecho es dinamitarla.
El Capitolio fue víctima este miércoles de ese cimbrazo, cuando trumpistas radicales respondieron al llamado del presidente para torpedear la transición presidencial. Escenas impensables en en un país que se precia de tener una de las democracia más sólidas del mundo. Pero sucedió y el corazón de la democracia estadounidense quedó maltrecho.
El dominio de Trump de los medios de comunicación, que picaron con sus cantos de sirena de salidas de tono, le permitieron ser dueño de un altavoz que siempre tenía audiencia. A cuánto más mensaje, su base era cada vez más fiel, como el telepredicador que siempre, con el mismo tono y las mismas promesas vacías, tiene a feligreses rendidos a sus pies.
Trumpismo, una secta, movimiento cegador…
No son pocos los que definen al trumpismo como una secta, movimiento cegador de seguimiento de un líder que, totalmente desencadenado, que ha sido incapaz de ceñirse a las reglas no escritas del institucionalismo democrático, siempre más cercano a figuras autoritarias (por su pose de hombría y poder) que a un diálogo que exigía una preparación que él no tiene.
El asalto al Capitolio de este miércoles es la culminación de una obra basada en la mentira, el fraude, la teoría de la conspiración, la realidad paralela que se aprovecha de un contexto de descrédito en las instituciones, de culpa al extraño y al extranjero, de egocentrismo y egoísmo. Es la parada final de la parte más cruda del America First.

“Nos estaríamos engañando si tomáramos esto como una sorpresa total”, decía el expresidente Barack Obama. No podía ser una sorpresa porque básicamente ya había precedentes. En abril, en plena primera oleada de la pandemia de coronavirus que obligó a medidas drásticas de cierre de la economía para tratar de contener una propagación infernal, Trump animaba a sus bases a “liberar” Michigan, lo que llevó a un complot para secuestrar a la gobernadora demócrata de este estado con un asalto de milicias al congreso estatal.
Trump nunca cesó en su juego de malabares en la frontera entre la irresponsabilidad y la incitación a la violencia, y cada vez más aislado en su extremismo rodeado de conspiraciones, radicalizó su apuesta por tener un núcleo duro dispuesto a todo. En uno de los debates electorales contra el demócrata Joe Biden, en un momento pico de la tensión racial en el país, pidió a los neofascistas y supremacistas blancos de los Proud Boys, un grupo de milicias violentas, que “se retiraran y aguardaran” su momento.
Este miércoles, en la última oportunidad que le quedaba para intentar la imposible reversión de resultados electorales que le negaron rotundamente un segundo mandato, Trump usó el as que le quedaba en la manga y que tanto había trabajado durante cuatro años: el llamado implícito a sus fanáticos más radicales para que fueran a la guerra por él, como un mariscal que convence a las tropas que todavía queda alguna esperanza, al filo de la derrota aplastante.
Para llegar a este punto le ayudó un vicepresidente y un liderazgo republicano cómplices de todo lo que está ocurriendo, y que ahora quizá es demasiado tarde para corregir. El resultado fue que el Capitolio haya sido asaltado en lo más parecido a un golpe de estado inspirado e instigado por la retórica presidencial. En parte porque, quizá por miedo, nadie paró los pies a un personaje extremadamente antidemocrático y de claros tintes autoritarios que se rodeó de fieles escuderos que nunca le negaron nada.
El país ha terminado quemado
Estados Unidos prefirió mirar hacia otro lado porque, por entonces, las salidas de tono del presidente no habían afectado más allá que para tener un país con el ambiente caldeado, profundizando en unas heridas y divisiones que parecían no importar a nadie en las cúpulas de poder, visto como un juego electoral y no como una bomba de relojería. De tanto jugar con fuego, el país ha terminado quemado.
Se permitieron vetos migratorios, comentarios racistas, ataques a la prensa, deslegitimación de las instituciones, menoscabos a la democracia, apoyo explícito al supremacismo blanco, extorsiones a gobiernos extranjeros. Hasta que no vieron de cerca al monstruo y tuvieron que enfrentarle, no vieron la magnitud de la tragedia, de que estaban a punto de ser engullidos por el incendio, y fue entonces cuando decidieron saltar del barco. Era tarde, y los llamados a la incapacidad mental del presidente, a su posible inhabilitación, no son más que brindis al sol que llegan demasiado tarde.

Una magnitud de la tragedia que, por otra parte, ha obligado a todo el mundo a replantearse la situación a todos. Además del frente unido contra la violencia, parece que alguien consiguió hacer entrar en razón al presidente para que asegure, a regañadientes y sin aceptar todavía que sus teorías de la conspiración de fraude electoral no son más que mentiras autoimpuestas, una transición de poder ordenada, aunque ya eso es imposible (y casi un oxímoron) tras el asalto al templo de la democracia estadounidense del miércoles.
Trump prometió en su discurso de toma de posesión que la “carnicería americana” terminaba en ese momento. Su mandato termina con un intento de golpe de estado instigado por su retórica, con muertos en los pasillos de un Capitolio vandalizado por turbas cegadas por su populismo, con un país en cenizas que tiene ante sí el reto mayúsculo de renacer de uno de los momentos más oscuros de su historia.