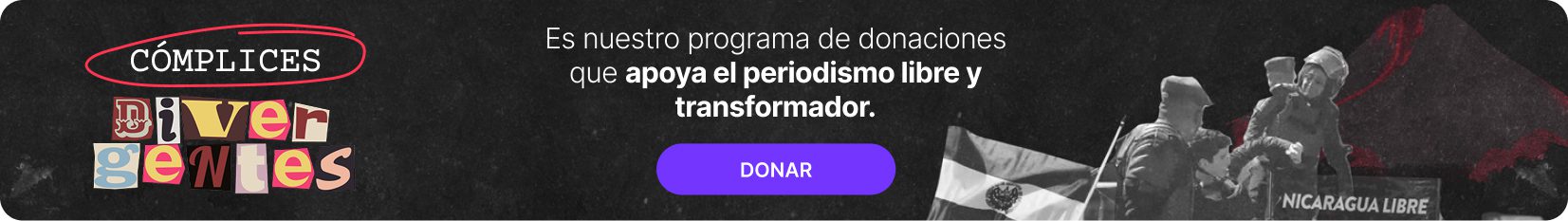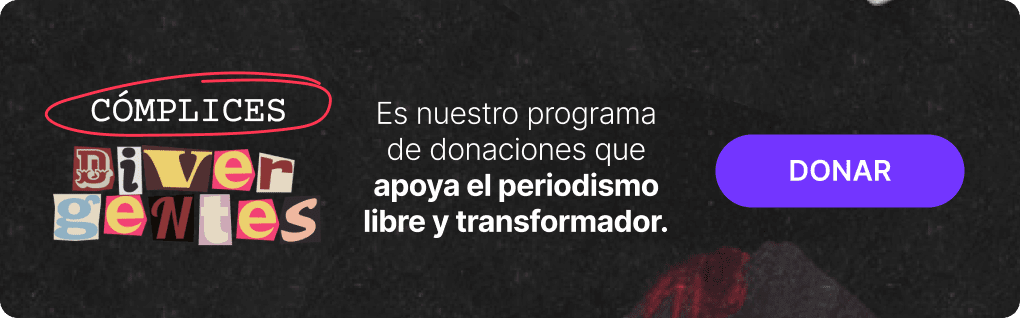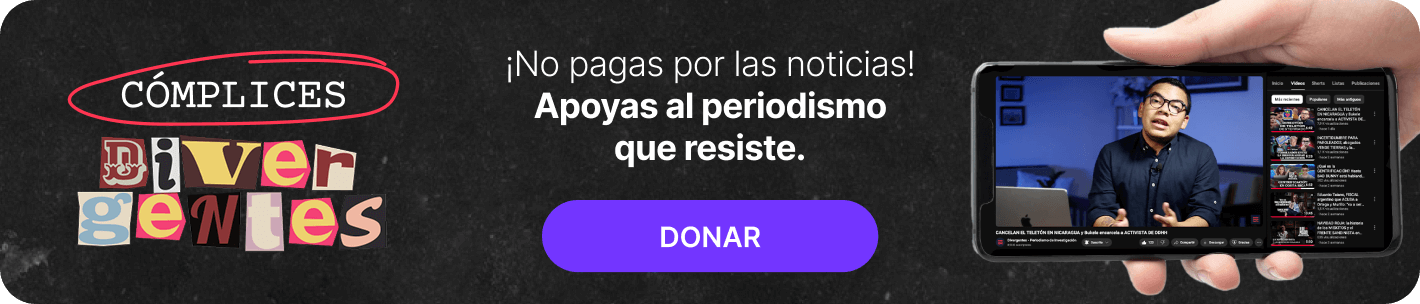Las firmas ciudadanas para declarar inconstitucional la Ley General de la Minería Metálica –aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, el pasado 23 de diciembre– acumulan miles. Hasta el momento no es posible dar una estimación. En los primeros días se recogieron más de 30 000, pero ya pasaron tres semanas desde que iglesias, universidades y organizaciones sociales han abierto sus puertas para recibir a la ciudadanía que rechaza la ley con el fin de lograr que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de marcha atrás al proyecto minero.
El rechazo a la ley que revive la posibilidad de la explotación de minería metálica en El Salvador, después de siete años de prohibición absoluta, ha sido nacional, explica Ruth López, jefa del Programa Anticorrupción de la organización de derechos humanos, Cristosal.
Aunque fue la Iglesia católica salvadoreña la que inició la convocatoria de firmas, la apropiación de la protesta ha sido general, incluso dentro de la población que apoya la administración del presidente Nayib Bukele.
El objetivo es conseguir un millón de firmas, tanto para demandar la inconstitucionalidad de la ley a la Sala de lo Constitucional, como para exigir su derogación a la Asamblea Legislativa, la cual aprobó el mandato en tan solo 98 minutos –incluyendo la lectura de la propuesta de ley–, sin ejecución de debate, presencia de la sociedad civil y sin consultar previamente a las comunidades donde se realizarán los proyectos mineros.
“Es un movimiento nacional. Se exige la inconstitucionalidad de esta ley por violaciones al derecho al medioambiente, al derecho al agua, a tratados internacionales, a la progresión de la ley y al trámite de formación de ley, que fue totalmente irregular”, señala López.
Si bien no se necesitan tantas firmas para hacer la solicitud, el propósito es también demostrar el descontento popular que existe, afirma Keyla Cáceres, integrante de la organización feminista Asamblea Feminista.
La meta se va acercando poco a poco, pero López reconoce que es poco probable que se consiga la anulación de esta legislatura en cualquiera de las dos instancias, de mayoría oficialista, debido a la “cooptación total de las instituciones del Estado” por parte del partido de Gobierno, Nuevas Ideas.
“No hay un sistema de rendición de cuentas funcional. Por lo tanto, es poco previsible que el Poder Judicial, en este caso, la Sala de lo Constitucional, vaya a revertir o a declarar inconstitucional esta ley”, explica la abogada.
“Lo más probable es que la Corte declare ‘no ha lugar’, porque los magistrados no tienen autonomía. Ellos hacen lo que mandata el inconstitucional Nayib Bukele. El Estado de Derecho no existe en este momento, si no, tuviéramos esperanza, ya que dentro de la prohibición habían argumentos jurídicos basados en derechos humanos”, indica Cáceres.
La Asamblea Legislativa compuesta por 54 diputados oficialistas de los 60 totales, responden a la voluntad del presidente, y no cumplen con su función de contrapeso al Poder Ejecutivo, asegura López.
“Desde el 2021 al 2024, el 43% de lo que aprobó la Asamblea Legislativa, lo tuvo por iniciativa el Ejecutivo. Estos proyectos se aprobaron sin dispensa de trámite, sin mayor discusión y sin agregar una coma a los documentos. Los diputados han expresado que han llegado al poder para acompañar al presidente. Así lo acabamos de ver con la aprobación de esta ley que afecta a todo el pueblo salvadoreño”, continúa.
Las probabilidades de éxito con esta iniciativa ciudadana son pocas, pero forma parte de un primer plan de acción para demandar al Estado salvadoreño ante organismos internacionales. Hay que agotar las vías nacionales primero, destaca López.
Estado salvadoreño es opaco con la información sobre la minería

La aprobación de la Ley General de la Minería Metálica el pasado 23 de diciembre de 2024, puso fin a la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, conseguida gracias a la demanda de organizaciones ambientalistas, comunidades y territorios afectados por la explotación minera, las iglesias y diversos grupos de la sociedad civil durante décadas.
La Ley de Prohibición, emitida en marzo de 2017, logró que el Estado salvadoreño reconociera la explotación de minería metálica como una actividad que atenta contra el derecho a la salud y la vida, y que tiene un impacto ambiental severo, especialmente en el recurso del agua.
Sin embargo, supuestos estudios declarados confidenciales por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (Dgehm), revelaron que sólo en el 4% del área de una mina ubicada en San Sebastián “se identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en 131 565 millones” de dólares.
Dicho estudio nombrado como “secreto comercial”, fue la principal argumentación con la cual la Asamblea Legislativa derogó la prohibición y acreditó la nueva ley.
Bukele aseguró que la actividad minera generaría empleos, desarrollo económico y recaudación de fondos para invertir en políticas públicas. La ley aprobada, establece que el Estado “será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica”, a través de instituciones destinada para esa actividad o a través de otras sociedades.
No obstante, además de no contar con información pública sobre este decreto, el anteproyecto de ley fue aprobado sin discusión previa y sin debate legislativo. El plazo desde su presentación, hasta su aprobación, fue únicamente de tres días. Tampoco contó con la invitación a la sociedad civil, ni con la participación de expertos independientes para dar su valoración.
“Ha sido evidente que hay una falta de información. Ha habido opacidad y una clara exclusión de la población en esta discusión. Ha sido un retroceso. Ni siquiera se les había informado previamente a la población y la población se ha sentido engañada”, señala Ruth López, abogada de Cristosal.
La Asamblea Legislativa aseguró “que a diferencia del pasado”, esta vez se implementaría esta actividad garantizando la extracción de los minerales de forma sostenible, mediante la aplicación de buenas prácticas. Es una promesa que la ciudadanía opositora a esta ley no cree, debido a la falta de información otorgada por el Estado.
La reserva de información pública sobre otros elementos relacionados a la minería no solo se limita a la aprobación de esta nueva ley, sino incluso a dictámenes mandatados en años anteriores en esta materia.
El pasado 31 de enero, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) declaró como información reservada el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Juzgado Ambiental de San Miguel para disminuir los impactos de la minería en San Sebastián, de acuerdo con un reporte del medio salvadoreño La Prensa Gráfica.
En 2019, el juzgado ordenó una serie de recomendaciones para reducir los daños provocados por la actividad minera en la zona. Sin embargo, el MARN se negó a entregar información sobre dicho cumplimiento, asegurando que los datos quedarán en reserva hasta que concluya el caso en febrero de 2030.
La amenaza de protestar en medio del régimen de excepción

Las protestas contra la aprobación de la minería suponen un nuevo reto en medio de un contexto de criminalización a la libertad de expresión y manifestación desde el establecimiento del régimen de excepción, que acumula casi tres años, señala Keyla Cáceres, defensora de la Asamblea Feminista.
Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, miembros de pandillas y personas sospechosas de pertenecer a ellas, no han sido las únicas privadas de su libertad. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y ambientalistas han sido detenidos por oponerse a las medidas del Gobierno de Bukele, indica López.
“En El Salvador hay una restricción del espacio cívico. El espacio cívico se ha venido reduciendo y se ha vulnerado los derechos alrededor de la libertad de expresión, libertad de asociación, entre otros. Y el Gobierno ha utilizado el régimen de excepción en este sentido”, explica.
Entre las personas detenidas están cinco líderes ambientalistas que se oponían a la minería en la comunidad Santa Marta, departamento de Cabañas. Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas fueron detenidos en enero de 2023 y acusados de un homicidio cometido en 1989, durante la guerra civil.
En octubre de 2024, la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) denunció públicamente que se trata de una “manipulación del sistema penal para perseguir al activismo ambiental” y reactivar eventualmente la minería.
El juicio a los cinco comunitarios debía de iniciar el pasado 3 de febrero, sin embargo, se aplazó, sin fecha definida. ADES aseguró que se trata de “una acción dilatoria con el objetivo de alargar aún más el injusto proceso penal contra nuestros líderes comunitarios”, según un comunicado publicado en sus redes sociales. La información sobre el proceso judicial contra ellos también fue puesta bajo reserva.
Cáceres expresa que ejercer el derecho a la protesta implica muchas veces sufrir acoso por parte de la Policía Nacional Civil o el Ejército. En muchos de los casos, el hostigamiento se traslada a los familiares de las personas que protestan.