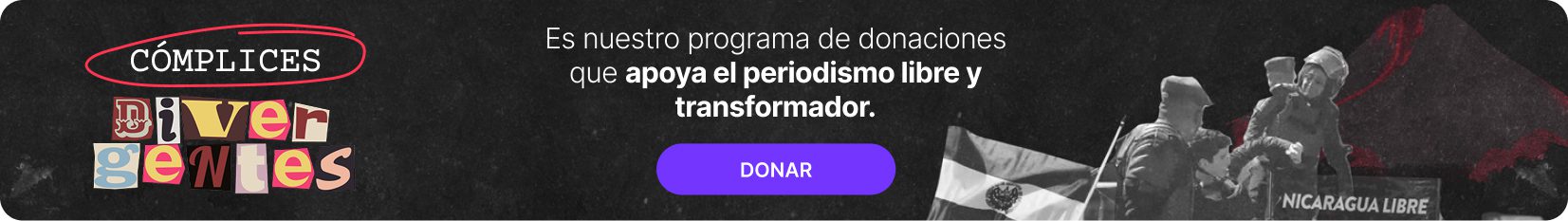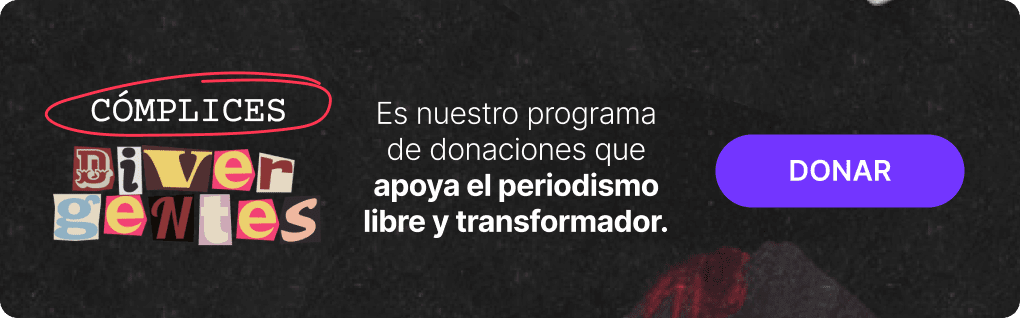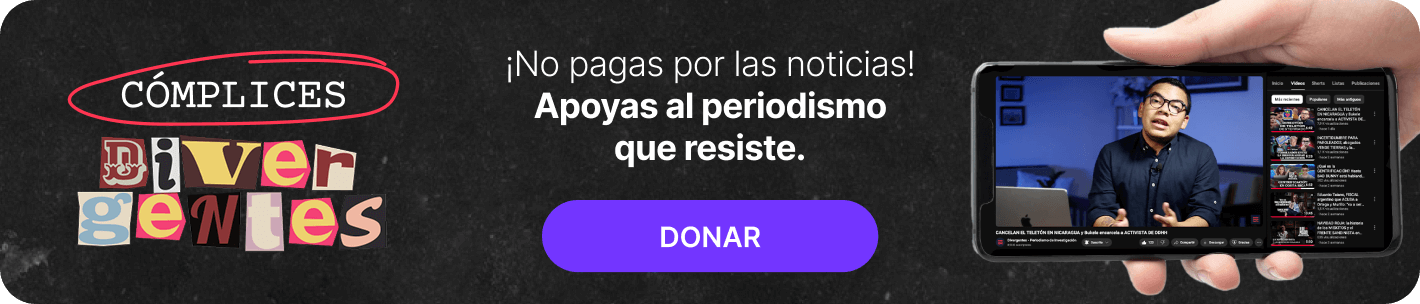Son las cuatro de la tarde y hace un calor sofocante. No hay nubes en el cielo y el reflejo del sol resulta molesto. El GPS indica que el destino está a la derecha. A pocos metros se ven unas lápidas de piedra. Es un cementerio fundado en 1906. Al otro lado de la calle solo se ven predios baldíos. Es un lugar aislado en una zona rural al noroeste de Indianápolis, la capital del estado de Indiana en Estados Unidos. A unos 200 metros está una comunidad de unas 40 casas móviles. En una de ellas vive desde hace dos años, Bayardo Orozco de 61 años.
La casa rodante destaca porque tiene un árbol cuyas ramas caen sobre el techo, lo que le da algo de serenidad. Hay mucho silencio. Al pasar la puerta de entrada se ven todas las áreas comunes: sala, comedor y cocina. No hay cuadros ni fotos en las paredes. Las ventanas están cerradas. Se siente el bochorno. Hay alerta de calor en el estado. La temperatura es de 35 grados. Él está sentado en una de las sillas del comedor y aunque el sudor le corre por la frente, no le da importancia. Está solo. Llegó a Estados Unidos en el 2018, después de una travesía de cuatro meses que hizo acompañado de su hijo.
Bayardo no salió de su Nicaragua natal por razones económicas, sino porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo perseguía. Lo iban a apresar. Como miles de nicaragüenses, participó en las protestas del 2018.
A raíz de este estallido social, unas 40 000 personas mayores de 60 años han salido del país, según estimaciones de Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Estos representan el 5% de los casi 800 000 nicaragüenses forzados a abandonar su patria desde 2018.
Bayardo era transportista. Se movía por el norte del país con sus dos camiones. El negocio le era fácil porque vivía en Las Maderas, una pequeña ciudad ubicada a 50 kilómetros de Managua, sobre la carretera Panamericana Norte, paso obligatorio para llegar a departamentos que son motores agropecuarios y agrícolas del país, como Sébaco, Matagalpa, Jinotega o Estelí.
Nunca fue sandinista. Cuando surgieron las protestas del 2018, Bayardo no dudó en sumarse, ya que antes ya había participado en protestas contra el Gobierno de Ortega. En mayo del 2008, como líder de su localidad, participó en una huelga de transporte que paralizó al país. Cerraron las vías sobre la carretera. El sector transporte midió fuerzas con el Gobierno, que había retornado al poder año y medio atrás. Escaseó la comida en la capital y los mercados estaban desabastecidos. Después de once días de paro, el Gobierno cedió ante las demandas.

De modo que en 2018, en el auge de las protestas sociales, Bayardo y pobladores de Las Maderas decidieron impedir el paso vehicular, de la misma forma que habían hecho una década atrás. Hicieron un “tranque” para detener el comercio y el tráfico en protesta a la violencia policial y paramilitar que el Gobierno ejercía desde abril contra los ciudadanos. Bayardo apareció en medios de comunicación exigiendo la renuncia de Ortega y Murillo, la pareja que gobierna con puño de hierro Nicaragua.
En septiembre de 2018, el régimen mantenía una cacería contra todos los liderazgos locales que trancaron y protestaron en Nicaragua. Para esa época, el Ministerio Público sandinista ya había arrestado a más de 1000 personas. Y la represión se enfiló sobre Las Maderas. La Policía Nacional, el principal órgano de persecución política, emitió una orden de captura en contra de Bayardo. Antes de que se hiciera efectiva, el hombre agarró un bolso, metió en él cuatro mudas de ropa y junto a su hijo salió hacia la frontera norte de Nicaragua. Una hora después de que dejó su hogar, un contingente de oficiales allanaron su casa.
La travesía
Bayardo y su hijo apenas llevaban 150 dólares en la bolsa y partieron hacia el norte de Nicaragua porque era la zona que más conocían. Se fueron sin pasaporte y lograron atravesar Centroamérica únicamente con sus cédulas, gracias al tratado CA-4 que permite viajar sin ese documento y sin visado a los ciudadanos del istmo (a excepción de Costa Rica). Esa fue la parte más fácil de la huida. A partir de México todo se tornó complejo. El dinero del bolsillo se acabó. Llegaron a la 72, Hogar- Refugio para personas migrantes en Tabasco.
Ahí les gestionaron un permiso migratorio para atravesar México de forma legal. Mientras, la familia les enviaba dinero desde Nicaragua para subsistir. Pasaron cuatro meses hasta que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos. Se entregaron a la Patrulla Fronteriza y allí fue cuando el destino separó al padre y al hijo, de manera definitiva en esta suerte de huida por persecución política.
El hijo de Bayardo estuvo en el centro de detención Stewart en el estado de Georgia durante casi un año, pero su caso de asilo no prosperó ante las cortes estadounidenses. Fue deportado a Nicaragua y fue cuando Bayardo se desmoronó. Él sólo estuvo encerrado cinco meses y fue dejado en libertad.
Lo más difícil al salir fue encontrar trabajo. Él no tenía familiares a quien acudir y, con una pequeña lista en mano que traía, fue llamando a cada conocido que tenía en Estados Unidos. Todos le felicitaban por haber llegado, pero le ponían excusas para no recibirlo. Hasta que alguien le dijo que, en Carolina del Sur, unos italianos le podían dar techo a cambio de trabajar en un restaurante. Era la única “oportunidad” que tenía y consideró que en ese estado podía estar cerca de su hijo quien aún estaba preso. Laboraba doce horas al día de martes a sábado. Estuvo así por tres meses, hasta que uno de los italianos lo recomendó para trabajar en otro restaurante, y allí ya pudo cobrar una paga.
La soledad demolió a Bayardo, pero también las circunstancias: no es lo mismo llegar a los 30 años que tenía su hijo a rehacer su vida en el exilio, que hacerlo ya entrado en la tercera edad. Conseguir trabajo se torna más difícil y sobre todo aprender otro idioma, una cultura tan ajena.
La psicóloga Ruth Quirós, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explica que el desplazamiento forzado es más complicado para los mayores de 60 años porque es un período en la que estas personas deberían disfrutar de todo lo que ya trabajaron. Sin embargo, ahora enfrentan el exilio, al hecho de perder el patrimonio de toda su vida, a no tener nada para recomenzar, a padecer enfermedades crónicas. A otros adultos mayores que también fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense, el régimen Ortega-Murillo incluso les quitó sus pensiones.
Empezar de cero

Ricardo Pineda, de 60 años, inició a trabajar como médico desde que tenía 25, en 1989. Cuando iniciaron las protestas en el 2018, vio con asombro e indignación cómo el Gobierno cerró las puertas de los hospitales públicos y negó atención médica a los heridos de la represión, en su mayoría jóvenes. Fiel a su juramento médico de guardar el máximo respeto a la vida, se sumó con otros médicos y estudiantes de medicina a atender a las víctimas de los ataques de la Policía Nacional, francotiradores y paramilitares. Detenían sangrados, ayudaban a controlar el dolor, remitían a hospitales privados, curaban heridas y establecieron distintos puestos médicos en iglesias y universidades.
Incluso atendían a familiares de los presos políticos en las afueras de la cárcel “El Chipote”, la más temida de Nicaragua por las torturas y tratos crueles e inhumanos que se dan en este centro, según denuncias de organismos de derechos humanos. En esas estaba, cuando lo llamaron el 13 de julio de 2018 para asistir a los heridos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), a quienes paramilitares y policías estaban atacando en ese momento. No había médico disponible y decidió ir a ayudar. Él, junto a otro doctor, pudieron evacuar algunos heridos, pero no pudieron salir de la zona y quedaron atrapados en la iglesia Jesús de la Divina Misericordia en Managua, lugar donde lograron refugiarse con otros estudiantes. Durante más de 12 horas resistieron al fuego de las ametralladoras. Al salir del ataque a la iglesia, supo por redes sociales que le habían “puesto precio a su cabeza”.
Por su propia seguridad salió de manera clandestina hacia Costa Rica, destino que eligió por la cercanía a Nicaragua. Ricardo pensaba “seguir luchando” contra la dictadura desde ese país. Sin embargo, a nivel profesional no tuvo la posibilidad de ejercer la profesión, ni homologar su título debido a que había muchas “trabas” para realizar este proceso. A pesar de ser un país abierto al migrante, en especial a los exiliados nicaragüenses, la sociedad costarricense es muy proteccionista con lo que tiene que ver con la homologación de títulos extranjeros.
Con él, era un grupo de unos 30 médicos exiliados quienes tenían la intención de ser reconocidos como doctores en ese país. Pero para comenzar, la Universidad de Costa Rica (UCR) les bloqueó el examen de conocimientos médicos y sin ese requisito, no podían cumplir con los otros procesos del Colegio de Médicos y Cirujanos.
“Había una orden estricta de no favorecer la integración de los médicos de Nicaragua. Los costarricenses (médicos) tienen temor de que haya una ola de migrantes médicos que puedan afectar su estabilidad laboral”, recuerda Ricardo.
Al enfrentarse con una realidad muy diferente a lo que esperaba, decidió probar suerte y viajó a El Salvador. Allí se dedicó a la venta de zapatos por internet. Estuvo seis meses y finalmente se mudó a España con una visa laboral.
Allí sí pudo homologar su título de medicina y, luego, la colegiación, después de un proceso que duró dos años. El reconocimiento de su título le fue menos complicado que en Costa Rica. En España está autorizado para ejercer la profesión. De hecho, trabaja en “lo suyo” en un centro de salud, pero ya los años “le pesan” y no tiene la misma fuerza física que tenía cuando inició la carrera. Un día antes de entrevistarlo, hizo guardia médica. Entró a las ocho de la mañana del día anterior y salió a las dos de la tarde del día siguiente. Sus colegas españoles no hacen esos turnos porque según la ley, luego de los 55 años, no están obligados a hacerlos.
Ricardo hace 40 horas a la semana y cuatro veces al mes hace las guardias médicas, y aún con toda la experiencia y camino que ha recorrido a lo largo de su vida profesional, su currículo en el país europeo es como el de un recién egresado. “Lo que vale es cuánto tengo yo de trabajarle al sistema español”, dice el doctor.
Y por si fuera poco, para recibir una pensión parcial en España, tendrá que cotizar un mínimo de 15 años, lo que se traduce que debe trabajar hasta entrados sus 70 años para conseguir lo que por ley ya tenía ganado en Nicaragua.
Lo más difícil que Ricardo ha vivido como migrante es estar solo, y a sus 60 años, los virus y las gripes ya no le “pegan” igual que antes; siente que su cuerpo lo traiciona. Incluso en este país ha empezado a padecer de alergias respiratorias, cosa que en Nicaragua nunca tuvo.
Represión al adulto mayor

Desde el 2018, la dictadura de Ortega se ha ensañado contra los mayores de 60 años. Fue la reforma pensionaria de ese año que bajaba los beneficios a los jubilados, lo que provocó distintas protestas a nivel nacional. Las imágenes de turbas orteguistas agrediendo a ancianos recorrieron todo el país. Ese 18 de abril dio inicio a una cacería brutal a toda persona considerada opositora al Gobierno.
De manera oficial, la dictadura ha revocado la nacionalidad a 451 nicaragüenses, a quienes confiscaron sus bienes, declararon prófugos de la justicia y quitaron sus pensiones, en el caso de los adultos mayores. Pero hay miles de nicas que, de facto, han quedado atrapados en la apatridia y no pueden gestionar documentos claves para homologar títulos en países extranjeros.
La dictadura de Ortega también impone la prohibición de ingreso a nacionales, personas que han salido del país por alguna razón y, al volver, les niegan la entrada a su patria. A finales de agosto del 2024, al científico nicaragüense Jaime Incer Barquero, de 90 años, y a su esposa, de 80 años, les prohibieron la entrada.
Asimismo, de los 357 presos políticos desterrados, más de 60 son adultos mayores. Todos acusados de “traición a la patria”. La mayoría pasaron por las cárceles de Nicaragua en condiciones inhumanas, a quienes torturaron y trataron con crueldad. Personas con enfermedades crónicas y sin acceso a medicina ni alimentación apropiada. En febrero del 2022, el general en retiro Hugo Torres, de 73 años, preso político, falleció bajo la custodia del régimen.
Resistir a otra dictadura
Muchos de estos adultos mayores participaron de jóvenes en la revolución Sandinista y derrocaron la dictadura de Somoza. Los mismos que en la actualidad se oponen a la nueva dictadura de Ortega.
“No logro entender cómo vivimos en este bucle. De no soportar una dictadura para ir siendo sometidos lentamente a otra —peor—, y no sacudirnos a tiempo. Yo creo que lo veíamos venir y veíamos venir la crueldad de la guerra. Por evitar la guerra, nos fueron ajustando las tuercas porque se veía venir que el conflicto iba a ser doloroso y sangriento, y se trataba de evitar, sobre todo, la gente mayor que había vivido la primera guerra del 70”, comenta Ricardo.
Patricia Orozco, de 67 años, es una de las personas a quienes les despojaron de su nacionalidad en febrero del 2023. La noticia la tomó por sorpresa. “Yo pensaba que con todo el proceso de haberme salido del país, ya la dictadura iba a quedarse quieta. Creo que fue muy ingenuo de mi parte”, comenta.
En junio del 2021 la dictadura de Ortega había emprendido una cacería en contra de periodistas independientes. Patricia fue citada por la Fiscalía. Después de esa reunión, sus hijos le pidieron que saliera del país. “Ya sabés que te van a echar presa, ya sabés que vos tenés diabetes y no tenés seguridad de que te van a pasar el medicamento, la insulina, tenés que salir”, le advirtieron. Ella en ese entonces ya estaba jubilada y recibía su pensión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
A partir de esa llamada tomó la decisión de salir y, además, un abogado amigo le confirmó que ella estaba en una lista de personas que no la dejarían salir del país. “Yo dije, a mí no me van agarrar y entonces decidí salirme por tierra”, recuerda.
Tuvo que irse a la clandestinidad por segunda vez en su vida. La primera fue para luchar contra la dictadura de Somoza. Con tan solo 17 años se integró a la lucha armada y ahora tenía que protegerse para resistir a otra dictadura. Pudo cruzar la frontera y finalmente llegó a El Salvador, donde se contagió de Covid-19.
Encerrada en un cuarto y aislada de cualquier contacto humano, Patricia pudo sobrevivir a la enfermedad. Su mayor preocupación era no poder controlar la diabetes, pero un médico nicaragüense le advirtió que corría más riesgo si iba al hospital. Estuvo con oxígeno. El doctor nicaragüense se comunicaba con ella tres veces al día por teléfono. Le pedía se midiera los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial.
Durante cuatro meses vivió en casa de un amigo y aunque pudo sobrevivir al covid-19, decidió que no podía seguir en ese país porque el Gobierno de Nayib Bukele inició una campaña política contra el periodismo independiente. Viajó a Colombia donde permaneció dos meses, y luego cruzó el continente hacia España. Ese día se montó al avión sin perspectivas de volver a Nicaragua. “Tenía la convicción que no iba poder regresar, que no había salido por mi voluntad, que estaba allí en una situación obligada por la maldita dictadura”, dice.

A Patricia, la dictadura le quitó su casa. Le confiscó la propiedad que había sido de ella por más de 30 años. También le despojó de su pensión. “Me borraron del mapa”, asegura.
Lo más difícil de los primeros tres meses en España fue conseguir la insulina. Fue gracias a dos doctoras que ya estaban jubiladas y a un médico de otro territorio que le ayudaron a conseguir la medicina. “Esa solidaridad a mí no se me olvida porque prácticamente me dio la vida, sin ello yo no hubiera podido vivir”, recuerda. En España, un migrante no puede tener un carnet sanitario hasta pasados los 90 días de estancia. Es decir, que la periodista no podía recibir insulina.
Ricardo y Patricia sacrificaron su juventud por una dictadura y ahora están condenados a vivir su vejez en otra, y en el exilio. “Yo creo que nunca debimos ser anti somocistas, debimos de ser pro democracia, o sea, anti dictadura. No era anti Somoza por ser Somoza. Ortega-Murillo y Somoza no tienen grandes diferencias”, señala Ricardo.
Migrar duele
“Me ha dolido migrar porque, desde el último día que miré a mi familia, no los he vuelto a ver”, dice Bayardo en Indianápolis, con la mirada hacia la ventana, como tratando de revivir esa última vez que abrazó a su mamá. Hace una pausa, se contiene las lágrimas y continúa: “Ahí está la viejita y estoy pidiéndole al Señor que me la tenga para tal vez pronto pueda regresar”, dice con mucha ilusión.
La psicóloga Ruth Quiros, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, considera que el exilio es un evento traumático. “Migrar duele porque en realidad tienes que separarte de todo lo que amas y crear una vida muy distinta a la que tenías, y en los adultos mayores es una idea que quizás nunca cruzó por la cabeza de estas personas”, explica.
A Patricia se le entrecorta la voz y se le salen las lágrimas cuando habla sobre cuánto le duele haber salido de Nicaragua. “El exilio se dice fácil, pero es difícil porque tenés una salida obligatoria y yo nunca en mi vida opté por salir de Nicaragua. He encontrado bastante solidaridad, pero cuesta adaptarse a otra cultura, a otra forma de pensar, a otras palabras”, dice.
Uno de los síntomas del duelo migratorio es revivir imágenes, explica la psicóloga Quirós: “Hay muchas imágenes que suelen ser recurrentes e intrusivas, aparecen en cualquier momento, puede ser en sueños, suelen ser imágenes dolorosas, pero también las imágenes como de la añoranza porque además todas estas personas sueñan con volver a su casa”.
Ricardo se traslada a Nicaragua en sus sueños. Su mente cree que aún vive en el país centroamericano. Cuando sueña visita los lugares a los que fue o habla con la gente que conoció en su patria. “Todos mis sueños son de Nicaragua, yo no sueño con España, yo sueño que estoy allá”.
Temor de morir lejos
Desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, Quirós acompaña casos de nicaragüenses perseguidos políticos y comenta que los adultos mayores le han expresado que temen morir lejos de su patria. “Está como ese temor de que voy a morir lejos de mi casa, ‘¿Qué va a pasar conmigo?’ ‘¿No voy a vivir para ver Nicaragua libre?’”, afirma la especialista.
Ricardo no tiene las esperanzas de regresar: “Yo me veo como los judíos cuando iban en el desierto. Hasta que murió la generación que iba en el desierto, llegaron a la tierra prometida. Yo creo que todavía vamos en el desierto y hasta que haya una nueva generación menos necesitada, menos corrupta y que sea capaz de trabajar por el bien de la nación, pues vamos a salir de esto, mientras tanto seguiremos igual”.
El panorama también es desolador para los adultos mayores que están en Nicaragua. Sigue la persecución política contra este grupo de población, no hay acceso a medicina, y por si fuera poco, han cerrado más de 5000 organizaciones de la sociedad civil incluyendo hogares de ancianos, asociaciones de jubilados y asociaciones de ex combatientes y militares retirados.
Reinventarse también es resistir
Bayardo tenía la percepción de que en Carolina del Sur estaba cerca de su hijo, pero cuando lo deportaron a Nicaragua, decidió mudarse de estado. Así llegó a Indiana. Igual le costó encontrar trabajo, hasta que, a los dos meses de haberse mudado, hizo un curso en asbestos —un grupo de minerales de fibras delgadas que se usó como aislante en la construcción en Estados Unidos— donde se capacitó sobre el manejo de este material y los riesgos a la salud. Al obtener la certificación, Bayardo pudo trabajar en remodelación de casas. También trabajó en jardinería y, luego de eso, instalando cercas. Ese fue su último trabajo. Ya tiene seis meses que solo hace trabajos ocasionales de “un día y por allá”.
Debido a que está “de balde” como él mismo dice, tiene retención de líquido en los pies. Se le ven un poco hinchados. Él lo resuelve tomándose un par de pastillas porque eso sí, paga un seguro médico de Marketplace (mercado en línea donde se compra seguro de salud privado y subsidiado) y con eso puede al menos comprar su medicina. No sabe si padece de alguna enfermedad crónica porque desde hace tiempo no se hace un chequeo médico; sin embargo, también toma medicina para el colesterol y el ácido úrico.
En enero del 2022, pudo reencontrarse con una de sus hijas, quien también cruzó la frontera. Ella recibió amenazas en Nicaragua y tuvo que salir del país. Viven juntos, pero ella trabaja en el sector de la construcción y casi no está en casa.
Bayardo se levanta de la silla y va a la cocina, saca de la refrigeradora una libra de queso fresco que él mismo ha elaborado. Lo mira y, orgulloso, dice que “le está quedando sabroso”. Su plan es iniciar en el negocio de la venta de queso nicaragüense. Aunque la está pasando difícil, busca la forma de generar ingresos. “Yo no tenía dinero en Nicaragua, pero siempre tuve habilidad para hacerlo”, comenta. Abre la bolsa con queso y el olor lo traslada a su pueblo. Le brillan los ojos cuando recuerda a su familia.
Este reportaje es realizado en el marco del proyecto “Workshop and Master Classes” de DIVERGENTES con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y la Embajada de Alemania en Costa Rica.