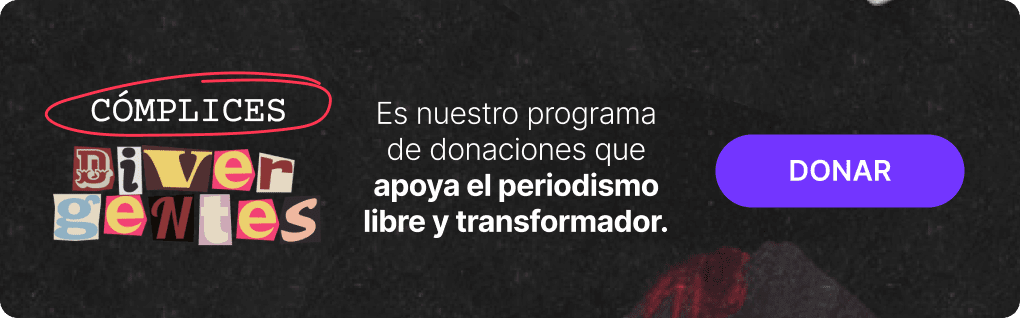En el vuelo del 9 de febrero iban 222 presos políticos. 222 historias entrecruzadas por la oposición al régimen Ortega-Murillo, pero también 222 historias diferentes de incertidumbre frente a la materialización del destierro en Dulles, Washington, donde los excarcelados fueron alojados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Recuerdo que al siguiente día del aterrizaje, en las afueras del hotel Westin, hacía un día de invierno diáfano y enfriado aún más por las ráfagas de viento. Antonio salía de vez en cuando de su habitación a fumar, envuelto en un abrigo que la noche anterior encontró en las donaciones dispuestas para ellos por organizaciones no gubernamentales y religiosas.
No hablaba con nadie, miraba con recelo a su alrededor; parecía una presa en alerta, un niño abandonado a una nueva realidad: el destierro en un país que desde su juventud, durante su formación como sandinista, le enseñaron que era el enemigo, el imperio del yanqui opresor.
Casi un año después de esa mañana, Antonio me cuenta que los tres días en el hotel fueron muy extraños: pasó de dormir en una cama de cemento en la celda a una habitación en la que tenía agua caliente, televisor y una cama confortable.
“Pese a que era una habitación de lujo, no pude dormir ninguna de las noches. En El Chipote nos habían acostumbrado a los sedantes. Eso fue: todo el mundo en vela. Después de esos días que se nos acabó el hotel, lo primero fue buscar apoyo para medicinas porque soy un enfermo crónico. Me fui a San Francisco y tuve que aprender a movilizarme, a guiarme con el mapa, encontrar direcciones y a buscar trabajo”, relata el hombre.
Era difícil. A pesar de que los latinos son casi el 15% de la población de San Francisco, el español no fluye tanto por sus empinadas calles como Antonio deseaba. “Yo medio hablo inglés, me ayudó un poco, pero era bien difícil. Los primeros seis meses estuve viviendo de la ayuda que me daba mi familia y amigos. Lo más duro es la soledad, estar traumado y pasar pensando, atando cabos de qué fue lo que me pasó, quiénes me jodieron… es desgastante”, dice.
Antonio se mudó a Los Ángeles y allí tuvo que volver a aprender a usar el transporte público, recorrer las calles de L.A. y conseguir un trabajo de medio tiempo que lo ha mantenido a flote.
Le ha tocado adaptarse a una vida que todo el tiempo, en el sandinismo, le dijeron que era “el capitalismo salvaje”. Pero ese fue, después del destierro, un pensamiento irrisorio cuando recordaba los primeros meses de encierro que le hicieron pasar sus captores, es decir sus mismos “compañeros” del partido rojo y negro: “No creo que se hayan ensañado sólo conmigo, creo que a todos los que tuvimos en El Chipote nos dieron un trato estándar. En mi caso me tuvieron aislado en un calabozo nauseabundo por dos meses, oliendo mierda las 24 horas del día; sin ventilación y sin luz natural”, dice Antonio. En su tono no es difícil adivinar molestia y resentimiento.
Le pregunto si después de toda esta experiencia se cuestiona su vieja militancia sandinista. Hace un largo silencio. Toma aire. Se sincera: “Claro que sí… uno tiene que hacer una reflexión introspectiva. Pero en un país como este y en una realidad en la que estoy, la necesidad de la supervivencia se impone. Y entonces, poco a poco, en la medida que te vas metiendo en la vida, aquí tenés que empezar a buscar trabajo, buscar para pagar la renta y la comida. Entonces te va quedando menos tiempo para pensar en esas cosas. Pero por supuesto, no puedo seguir pensando del Gobierno lo que pensaba antes. Espero que el pueblo despierte. Que la oposición se una. Que los gringos dejen de respaldarlo (a Ortega) y que se pueda construir algo para salir de ellos. Aunque sí te digo, con mucho pesar, es que no hay ninguna alternativa pacífica para salir de ese Gobierno. Tiene que haber otra rebelión popular, otro baño de sangre para que la gente despierte. Ojalá que no, pero no soy tan optimista en ese particular”.
– Quiero insistir Antonio, ¿te sentís sandinista todavía?
– Pues sí, porque le dediqué 46 años de mi vida al sandinismo. Me considero un sandinista en extinción. Ya no hay relevo generacional y no espero, sinceramente, que el sandinismo sobreviva como fuerza política después de Ortega. Si el sandinismo sigue existiendo, eso le haría otro gran daño a Nicaragua. Lo que vivimos fue el desvío a una tiranía total, peor que la de Somoza. Eso no te puede llevar nunca a nada bueno y más temprano que tarde se les va a revertir.
***